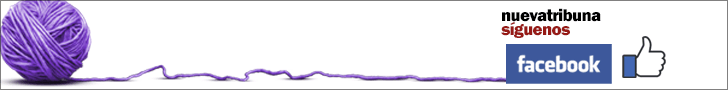Rodeada de lujos, despilfarro, opulencia, desfachatez, riqueza, idiotez, mal gusto, militarismo, tufo colonial, se ha ido por fin la anciana reina del Reino Unido. Así se fabrica un mito con los pies de barro en el mundo analógico y digital que nos ha tocado vivir, así se enaltece al periodismo, a la política, a la democracia, al progreso, a la razón, a la justicia, adorando, subiendo a los altares mediáticos a una persona que lo más brillante que hizo en su vida fue cortar las rosas del jardín que sus jardineros cuidaban con mimo a tal fin. Ridículo insultante, desprecio a la humanidad que sufre, oligofrenia global, estupidez, inanidad.
Un canto al medievo, a la reacción, al boato más vacuo, al arriba y abajo, al orden establecido, al capitalismo explotador y sanguinario que ha dejado muertos por todo el orbe. Ya sé, era un símbolo, representaba la grandeza de una nación, su pasado glorioso lleno de cadáveres de todas las razas y colores. Ya sé, no sólo era una reina, era el Reino Unido, su bandera, sus símbolos, su pasado bañado en sangre de los cinco continentes. No hizo nada, sólo estar en el sitio que le tocaba por sangre. Suficiente para que miles de británicos la llorasen, para que las televisiones de todo el mundo cubriesen expediente durante dos semanas de vergüenza periodística. Turiferarios de todos los países, amaos los unos a los otros, vuestro es el futuro.
Era un símbolo (la anciana reina del Reino Unido), representaba la grandeza de una nación, su pasado glorioso lleno de cadáveres de todas las razas y colores
Tenía para mí mucho más mérito que la finada real, el tío Juanelo. Toda su vida de jornalero. De aquí para allá, sin nada seguro, sin nada que echarse a la boca si ese día no había jornal. Ya mayor, abandonó el campo y se instaló en una pequeña casa con el suelo de tierra. Cargaba y descargaba camiones sin descanso, sin piedad para sus huesos. Un día no pudo más, cayó como se desploma un toro después de sufrir la fiesta nacional. Ingresó en el hospicio y allí dejó la vida.
Olía aquel lugar a zotal, lejía, humedad y mierda. Los viejos dormían en camas desvencijadas, usaban ropa raída y comían lo que hoy, pese a la pobreza creciente, no comería nadie. Un día al año íbamos a verlos, de visita fugaz. El niño pobre. Las monjitas -así les decían las buenas gentes- los exponían debajo del coro de la iglesia contigua. Los niños pasábamos delante de ellos con nuestros paquetes de garbanzos, arroz o galletas. Ellos no tocaban nada. Nos miraban silentes, como estatuas que nunca adornarán calle alguna. Recuerdo sus legañas, sus ojos pequeños, empequeñecidos por el tiempo, su cara labrada por miles de arrugas, sus chaquetas remendadas, su pelo aplastado por el limón, pero sobre todo recuerdo su inmensa tristeza, su expresión desolada y desoladora, su soledad desgarradora. Muchos tenían hijos, parientes, amigos, pero en aquel lugar sólo entraban quienes querían garantizarse un lugar a la derecha del Padre, normalmente señoras y señoritas que creían que pasando unas horas en el infierno serían premiadas con la vida eterna que Dios regala a los buenos. El tío Juanelo, no, no tenía a nadie y tampoco quería a las monjitas ni a las colaboradoras que le miraban con condescendencia. Ya no era nadie. Secuestrado de la vida, un día se ahorcó.
Un día no pudo más, cayó (el tío Juanelo) como se desploma un toro después de sufrir la fiesta nacional. Ingresó en el hospicio y allí dejó la vida
Desde tiempo inmemorial, en España el cuidado de los viejos sin dinero correspondía a la Iglesia católica. En naves lúgubres se almacenaban quienes ya no tenían nada que aportar al amo, quienes ya no servían ni podían valerse por sí mismos. Los asilos eran cárceles con diversos grados de dureza dependiendo de la docilidad o la bravura del anciano. De vez en cuando, para Navidad, la fiesta del santo patrón o el Corpus, aparecían las autoridades, alcaldes, militares, clérigos y boticarios. Llevaban regalos que casi nunca terminaban en el estómago de los internos. Si había un sitio en el mundo donde nunca había estado Dios ese era el asilo, un lugar tan desabrido y hosco que negaba cualquier posibilidad de esperanza. ¡Muérete, viejo!
Durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, se debatió sobre la situación de los ancianos en los hospicios de la Iglesia en diversas instancias como el Instituto de Reformas Sociales. Se habló de las condiciones de salubridad, de la libertad de los viejos, de sus derechos, pero no se entró a considerar la posibilidad de que la Iglesia dejase de ser la encargada de velar por los últimos años de vida de los más desamparados. Continuaron las monjitas siendo las dueñas de muchos hogares de ancianos, incorporándose con la democracia empresas mercantiles privadas con el único ánimo de aumentar su cuenta de resultados. Las Comunidades Autónomas, con competencia absoluta en la materia, decidieron que lo mejor era seguir el modelo medieval y destinaron los dineros públicos a construir asilos para entregarlos a la gestión privada o directamente a concertar con empresas el cuidado de los viejos. La dinámica de las empresas ya se sabe la que es, si la Comunidad Autónoma te entrega, es un ejemplo, un millón de euros para que asistas a doscientos viejos, tendrás más beneficio si la comida que les das te cuesta menos, si en vez de contratar a diez auxiliares de clínica contratas a dos, o si en vez de enchufar el aire acondicionado les das un abanico.
El actual Estado democrático nunca asumió el cuidado de los viejos. Siguió la tradición de entregar su cuidado a la Iglesia y al negocio privado
El colmo del modelo medieval auspiciado y reforzado por la democracia, llegó con la explosión de la pandemia en marzo de 2020, cuando en un alarde de barbarie, la presidenta de la Comunidad de Madrid ordenó que no se llevasen a los hospitales a los viejos contagiados por el virus. Miles de viejos murieron sin el mínimo de asistencia médica que merece cualquier persona, miles de viejos quedaron aislados del mundo en residencias -es un eufemismo- que no contaban los más elementales medios personales ni materiales para cuidar de las personas que les habían sido encomendadas. Ni médicos, ni enfermeras, ni personal auxiliar, ni medicinas, ni material higiénico. Nada de nada. Miles de viejos, con el beneplácito de sus familiares directos, con la bendición de las comunidades autónomas, con el silencio de una sociedad cada vez más cruel e insensible, perecieron de forma cruel, salvaje, inhumana; otros tantos, sufrieron dolores indecibles, carencias impropias de una país que se dice desarrollado y el abandono de todos, el castigo más lacerante a toda una vida de trabajo y sacrificio.
El actual Estado democrático nunca asumió el cuidado de los viejos. Siguió la tradición de entregar su cuidado a la Iglesia y al negocio privado. El resultado -comprobado por todos tras lo sucedido en la pandemia- no puede ser más trágico ni más vergonzoso. Nada ha cambiado tras el desastre ni nada parece que vaya a cambiar. La Ley de Dependencia ha sido el único intento serio para paliar esa desgracia nacional al proporcionar un medio para que los viejos sin posibles pudiesen vivir sus últimos años en su propia casa. No interesó su desarrollo porque perjudicaba a las empresas que negocian con la vida de los ancianos y, siendo una oportunidad de trabajo para miles de personas y de bienestar para los afectados, se porfía en el modelo privatizado que castiga a la vejez con un ¡viejo, muérete ya!
Si son sangrantes muchas de las carencias que padece esta país donde se sigue despilfarrando dinero en obras que no sirven para nada o en privatizar la Sanidad y la Educación, una de las más terribles es que a día de hoy, 20 de septiembre de 2022, no exista una red pública de asilos que proporcionen bienestar y felicidad a quienes ya han encarado la última etapa de la vida y lo dieron todo por quienes venían detrás.