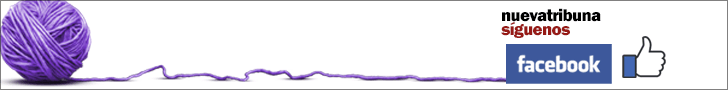No tengo nada en contra de la reina de Inglaterra fallecida, tampoco nada a favor. Sin embargo, me embarga un profundo sentimiento de vergüenza al ver el tratamiento que algunos políticos y los medios de comunicación de mi país -lo que estén haciendo en otros es cosa de sus súbditos- están dando al real deceso. La jefa de la Comunidad de Madrid, mucho antes que la Casa Real británico, ha declarado tres días de luto en el territorio bajo su mandato, con ilusión, con ahínco, con entusiasmo, no tanto por la personalidad de la anciana como por el gusto que en ciertos ambientes españoles existe hacia lo inglés, esos mismos ambientes que se llenan la boca de Gibraltar español, envían a sus hijos a las islas y piensan que una semanita en Londres es un signo de distinción que marca carácter.
No hay emisora de radio o televisión que haya abandonado el suceso ni un solo minuto. Atrás queda la guerra de Ucrania, la subida de los combustibles y la electricidad, el precio de las patatas y los huevos, el estancamiento de los salarios o el incremento de las hipotecas, nada es tan apremiante como cubrir los actos fúnebres que han llenado a Inglaterra de patriotas llorones que se desesperan por la muerte de una multimillonaria de noventa y seis años y no sienten la menor empatía hacia quienes sufren día a día para poder subsistir con un salario de mierda. Sé muy poco de Isabel II del Reino Unido, apenas nada, pero dada la profusión de información que la que estamos siendo atosigados me he enterado de que tenía unos cinco mil sombreros y más de tres mil bolsos. Confieso que cada vez que he visto a la extinta comparecer en el balcón de palacio, en las carreras de caballos o en sus viajes por lo largo y ancho del planeta, siempre me he dicho: ¡Pero no hay nadie que le diga a esta señora que los sombreros y los bolsos que lleva, que los trajes de chaqueta, los zapatos y los pañuelos parecen hechos con las sobras de la tapicería de un sofá de principios de siglo o con la moqueta del hotelito de los Roper! Pues no, no lo había y lejos de provocar cierta risa o sonrojo, el estilo indumentario de “tía Lilibeth”, como todo lo que hizo en su larga vida, fue puesto por los medios como ejemplo de elegancia, comedimiento y saber estar, cosa que hacía mi madre en los años sesenta con una vestimenta parecida con mucho más garbo y donaire.
Mi más sentido pésame a Isabel Díaz Ayuso y a los madrileños que con ella van. Entre tanto, seguiré leyendo el último libro de Almudena Grandes, casi tan madrileña como Isabel II del Reino Unido
Como suele ocurrir con frecuencia indeseada, muchas de las cosas insignificantes que pasan en nuestros días son calificadas de históricas, todo es histórico o lo más que ha sucedido en siglos. La muerte de Isabel II del Reino Unido no podía ser menos y de ser algo tan vulgar como morirse, acto triste por el que hemos de pasar todos, los medios y los políticos mediocres e interesados lo han convertido en un espectáculo como no recuerdan los tiempos. Once días estarán los británicos y los medios de todo el mundo pasando revista al féretro ambulante, once días o más narrando sus hazañas desconocidas, la proeza de su longevidad, su silencio, su moderación y su respeto inmaculado a la Constitución no escrita de Gran Bretaña. Una hora y otra, un día y otro, así hasta la extenuación, hasta conseguir que todos creamos que “tía Lilibeth” fue una personalidad del mismo calibre que Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Jean Jaurès o el mismísimo Robin Hood, héroe legendario de los bosques de Sherwood que robaba a los ricos de Su Majestad para entregárselo a los pobres que había hecho la misma majestad. Empero, hay algo que si destacaría de la vida de esta señora que ya no lo es, su longevidad, noventa y seis años de vida monótona, tediosa, aburrida, flácida, anodina, derrochando horas y horas en la elección de un sombrero más horripilante que el anterior, de un bolso ridículo o de una pamela que luego imitarían en bodas, comuniones y bautizos nuestros paisanos más avispados. Noventa y seis años sin un sólo minuto de soledad, de verdad, de quietud, pensando, como los obispos, los papas, los generales, los caudillos que su misión la trascendía a ella, a su familia y al mismísimo tiempo que nada puede contra las estirpes que se autorregeneran como la hidra, sin que robos, saqueos, muertes sospechosas, violaciones, despilfarros infinitos hagan la más mínima mella en su infalible destino.
No, sinceramente, no tengo el menor pesar por la muerte de una persona cuyos mayores méritos se me antoja fueron la longevidad y que conoció a muchos mandatarios de todo el mundo. No, me es indiferente que pongan una bandera a media asta en Londres o quinientas en Madrid, que los británicos lloren y se emocionen con la desaparición de una de las personas más ricas del mundo a costa del hambre de millones de personas, de una persona multimillonaria que hasta hace nada no contribuía al Erario británico, que hasta ayer lo hacía de forma simbólica y que hizo todo lo que en su mano estaba para mantener un teatro imperial que probablemente ahora termine de desmoronarse en su aspecto simbólico, el único que resistía al tiempo.
Es probable que sus sobrinos Felipe y Letizia estén muy afectados por tan dolorosa pérdida, que su hija -estudiante en Gales- se vea especialmente concernido por el luctuoso suceso. Lo comprendo, la familia es la familia. Por suerte, no soy Borbón y no tengo el menor lazo sanguíneo con la casa de Windsor, lo que indudablemente es un alivio que me permite evadirme de los interminables ceremoniales fúnebres que tendrán lugar en los próximos días y semanas acompañados de salvas de cañón y del cántico de Dios Salve a la Reina, deseo egregio que evidentemente no se ha cumplido porque a la reina ya no la salva ni Dios. Eso sí, como era la máxima responsable y jefa de la iglesia anglicana, es de suponer que, con la habitual pompa británica, allá donde vaya tenga preparado un maravilloso vestidor donde pasar las horas eternas escogiendo entre millones de bolsos, sombreros, pamelas y zapatos.
Mi más sentido pésame a Isabel Díaz Ayuso y a los madrileños que con ella van. Entre tanto, seguiré leyendo el último libro de Almudena Grandes, casi tan madrileña como Isabel II del Reino Unido.