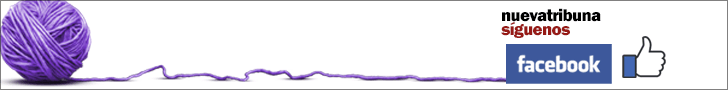La soledad tiene muy mala fama. Nos quejamos de sentirnos muy solos y un lobo solitario es aquel que no se Integra en la manada, lo que resulta raro y se considera peligroso de suyo. Hay toda una leyenda peyorativa de la soledad. El peor castigo para un recluso es internarlo en una celda de aislamiento sometido sin paliativos a la soledad más irrestricta. Estar solo es quedarse a solas con uno mismo, pero esto cambia mucho en función de las circunstancias, como es lógico.
Sentirse solo es echar de menos algunas presencias y añorar ciertas ausencias. No saber estar solo es algo que rechazamos, al significar que se tiene una mala relación consigo mismo. Pero tampoco se aplaude que alguien reivindique la soledad como el estado más reconfortante, Como hizo por ejemplo Rousseau en sus Ensoñaciones de un paseante solitario.
Mirar únicamente por nuestro propio interés y desdeñar el ajeno equivale a suscribir una dolorosa soledad
Como suele ocurrir también hay una crónica más amable de la soledad. Más vale andar solo que mal acompañado. También hablamos de soledad creadora y por supuesto anhelamos quedarnos a solas tras un baño de masas o para reponernos de un mal trance. ¿Acaso podríamos vivir sin frecuentar la soledad asiduamente? ¿Sería deseable vivir siempre solo como lo hizo Robinson Crusoe durante unos años?
El asunto es complejo, como bien saben mis compañeros del instituto de Filosofía que abordan este sugestivo tema (Txetxu Ausín y Melania Moscoso). Una soledad transitoria parece algo muy deseable, pero no sucede otro tanto con la soledad no deseada e irreversible por una u otra causa.
Como con tantas otras cuestiones aquí la filogenia y la ontogenia parecen trazar una vez más cierto paralelismo. De niños nunca estamos completamente solos, porque de lo contrario no sobrevivíamos y además nuestra imaginación cultiva con intensidad un fervoroso animismo que vivifica todo cuanto nos rodea. Luego nos disolvemos en la pandilla del parvulario y nos identificamos con las amistades del aula. Cuando nos emparejamos la soledad solo es añoranza de una insufrible ausencia. En la madurez los compañeros de trabajo suelen ser nuestra nueva familia y en la vejez vamos contando las pérdidas que nos hace sentirnos menos acompañados cada vez hasta morir solos, puesto que nadie nos acompaña en ese último viaje hacia la estación de inicio desde donde partimos al nacer.
El individualismo que caracteriza la cultura occidental hoy en día no emergió de repente y es el fruto de un largo proceso. Pertenecer a un clan resulta decisivo en la vida tribal. En el mundo grecorromano tu linaje te define tanto como formar parte de un gremio en la Edad Media. La modernidad va perfilando el auge de lo individual y este rasgo lo subraya la competitividad ultraneoliberal e igualmente lo enfatizan las nuevas tecnologías. Ahora vivimos hiperconectados en la distancia y perdemos ese trato personal que tanto nos hicieron echar de menos los confinamientos.
Se cuelgan en las redes autorretratos con el fondo de un paisaje que no aprécianos por vernos compelidos a hacer esas fotos. La hiperinflación de las fotografías hacen que pierdan valor y no son vistas ni siquiera por sus artífices. Ya no son motivos para recordar una vivencia compartida, sino más bien una impostura, un simulacro de la convivencia que frecuentamos con mucha menor asiduidad. Se nos hace raro hasta telefonear a los allegados porque hemos perdido ese hábito. Nos acostumbramos a vivir en una soledad que imponen los nuevos ritos.
Ahora no pegamos la hebra ni con quienes viajamos, porque la mayoría está inmersa en lo que hay en las pantallas de sus dispositivos y comparten soledades poco gratificantes
Combinar ambas facetas de la soledad, el saber estar solos disfrutado de nuestra propia compañía y el rehuir aquella soledad indeseable que nos daña, resulta decisivo para nuestro equilibro emocional y nuestra salud mental. Todos propendemos en grados ínfimos a la psicosis de habitar en solitario nuestro propio mundo y a la paranoia de sentirnos perseguidos por las multitudes. Todo es cuestión de dosis e intensidad. Con todo, se diría que resulta más fácil estar solo en comunión con la naturaleza y se hace menos llevadero en medio del hacinamiento de las grandes urbes. Deberíamos tomar nota.
Mirar únicamente por nuestro propio interés y desdeñar el ajeno equivale a suscribir una dolorosa soledad. Es la brutal recompensa de una execrable insolidaridad. El viaje de la vida resulta mucho más amable y ameno haciéndolo en camadería, como cuando se viajaba en tren y se departía con quienes compartían el compartimento durante muchas horas, aunque se dedicase tiempo a la lectura o admirar el paisaje desde las ventanillas. Ahora no pegamos la hebra ni con quienes viajamos, porque la mayoría está inmersa en lo que hay en las pantallas de sus dispositivos y comparten soledades poco gratificantes.