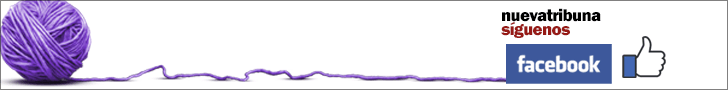Desear el mal a otro es odiarles. El odio es una de las pasiones humanas más antipáticas y aborrecibles por sus consecuencias. Es abominable la violencia que suscita para con los demás y tampoco sale muy bien parado quien se deja devorar por el odio. Su focalización es tan extrema que logra eclipsar cualquier otro sentimiento y asfixia todo atisbo de dicha.
Nada importa cuando nos ciega el odio. Sólo cuenta imaginar venganzas y represalias cuya magnitud suele resultar muy desproporcionada en relación con su presunto detonante. Como cualquier otra obsesión se agiganta hasta sepultarlo todo. Con esta clave interpretativa de las contrariedades todos perdemos y nadie gana. Sólo hay víctimas, aunque una de las partes bien pudiera desactivar la espoleta del mecanismo, en lugar de atizar las brasas para seguir avivando el fuego que nos abrasa por dentro y acabará quemando de uno u otro modo al adversario.
En realidad el odio tiene una velada estima que damos por buena subrepticiamente. Desde siempre ha sido un atributo de los dioses más poderosos. Zeus, Júpiter o Thor tienen el poder de lanzar sus rayos a quienes odian. Yahveh en el Antiguo Testamento se caracteriza por su implacable ira y no duda en quemar la cizaña para salvar al trigo, por lo que decide arrasar Sodoma y Gomorra librando únicamente a Lot. Un iracundo Moisés hace descender la cólera divina sobre su pueblo y hasta los nietos heredan la culpa de sus abuelos. Los Evangelios reflejan el arrebato de un encolerizado Jesús que hacer salir a los mercaderes del templo azotándoles con su látigo, pese a predicar el amor al prójimo y recomendar poner la otra mejilla cuando te maltratan.
Pero no sólo apreciamos ese rasgo justiciero en los dioses que persiguen y castigan a quienes odian. Por desgracia triunfan los predicadores del odio. A veces lo predican desde sus respectivos púlpitos para inocularlo en su feligresía. Algunos ideólogos hacen lo propio entre su auditorio. Y ciertos líderes políticos no saben hacer nada más que sembrar la cizaña entre sus adeptos denigrando a quienes no lo sean. Los discursos del odio pueden adoptar mil caras y escoger como destinatarios a cualquier persona o colectivo considerado indeseable por tener otra visión del mundo. Aunque no aprieten el gatillo ni claven la daga, son responsables de instigar a otros para que lo hagan, al hacerles odiar lo que no comprenden y poner en práctica unas diabólicas consignas que nunca son inocentes.
Habría que identificar y tratar los complejos de inferioridad para impedir que se trasladen al espacio público malversando la política
Las tribulaciones nos hacen presa fácil para caer en esas redes. De repente los problemas parecen poder solucionarse como por ensalmo, cuando disponemos de un chivo expiatorio al que odiar. El pueblo judío lo fue para los nazis. Al despojarles de su condición humana, pudieron incautar sus patrimonios, convertirles en esclavos trabajadores y despojarles de una vida que no tenía ningún valor desde su patológica superioridad. Junto al credo religioso, acostumbran a ser diana del odio los extranjeros con pocos recursos, las mujeres por el mero hecho de serlo y aquellos que optan por una sexualidad no hegemónica. Tras ese odio se agazapa normalmente un profundo complejo de inferioridad, que necesita reafirmar su identidad o convicciones denigrando las contrarias. Cuanto más exacerbado sea el odio, tanto mayor será ese angustioso complejo de sentirse inferior. Huelga dar ejemplos de tipos bajitos que acaban convertidos en sanguinarios dictadores.
En líneas generales conviene desconfiar de quien precisa blandir la bandera del odio para hacer política. Con ese programa no se tiende a solucionar problemas y suelen esconder una supina incompetencia en la gestión de lo público. Requerir afirmarse desprestigiando revela un problema propio que se transfiere al ámbito social cuando ese método consigue conquistar el poder. Tras ese objetivo se convalidan todas las ruindades imaginables. Falsear los datos, desmentir los hechos, atribuir al enemigo las propias iniquidades, declararse víctima de conspiraciones o instrumentalizar cuanto haga falta por noble que sea lo vilipendiado.
Trump está viéndose acorralado desde varios frentes por sus inagotables mezquindades y puede arrastrar consigo a un partido republicano que no ha sabido repudiar sus tropelías. Pero las consecuencias pueden ser mucho más graves. Ahora dice que se debe rebajar la temperatura social para evitar escenarios catastróficos. Es lo que diría un pirómano atrapado en medio de su propio incendio. En estos procesos hay un punto de no retorno, porque las contingencias climáticas también contribuyen a expandir el fuego y el malestar social que reina por doquier, con una juventud sin horizontes y unas desigualdades insostenibles, constituyen un factor ideal para que arraiguen el odio y la violencia. Por desgracia el trumpismo no deja de ser una franquicia política y sus réplicas andan sembrando cizaña en todas partes, como bien sabemos en Europa.
La paz social requiere cohesión para encarar los problemas compartidos y continuos pactos que rebajen las propias pretensiones. Las convulsiones geopolíticas y la expansión de sus corolarios no aconsejan transitar sendas tan peligrosas que nos asoman al abismo. Habría que identificar y tratar los complejos de inferioridad para impedir que se trasladen al espacio público malversando la política. Si para obtener el carné de conducir, debemos pasar un examen psicotécnico, quizá no fuera descabellado que quienes aspirar a conducir un país también debieran superar algún tipo de control previo. Sería una buena profilaxis para evitar en su germen futuros brotes de odio y violencia.