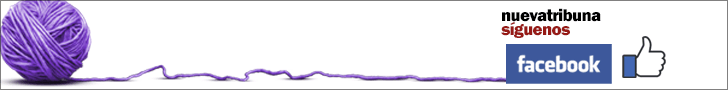“Pocos llegan a ver lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”.
Nicolás Maquiavelo
Superadas y rechazadas las dictaduras, a lo largo del tiempo la política democrática y sus instituciones han ido creando, falsamente, una expectativa utópica: la posibilidad de una sociedad perfecta gobernada y guiada por unos dirigentes y líderes perfectos que prometen alcanzarla en un corto plazo desde su llegada al poder. Obviamente, la utopía puede devenir distopía cuando las expectativas de una sociedad perfecta no se consiguen y los malos resultados decepcionan a los ciudadanos. Desde la seguridad de que las utopías son difíciles de lograr, la pregunta es obvia: ¿por qué la política, en lugar de mejorar, ha venido decayendo en una suerte de descrédito general ante la opinión pública, llegando hasta la decepción generalizada?; ya que nadie tiene el patrimonio del voto de la gente, aunque algunos (tal vez muchos) se lo crean, la razón es meridiana: existe una enorme discrepancia, cada vez más profunda, entre lo que la sociedad demanda y lo que finalmente llevan a cabo, no solo los partidos políticos (la gestión política), sino las diferentes instituciones del Estado y de la sociedad: la monarquía que ha dejado en herencia el “emérito”, la justicia, la banca, la jerarquía religiosa, los sindicatos, etc. Es perceptible el alejamiento que existe entre lo que prometen o a lo que se comprometen y lo que hacen en la realidad del día a día.
Casi toda la política actual los políticos la gestionan como arma arrojadiza y estrategia interesada en función de los tiempos que marcan las elecciones; pero no sólo los políticos, a esta estrategia hay que sumar la acción desigual de una justicia politizada en función de la ideología conocida de los jueces; como ejemplo, la actual sentencia de los ERE en Andalucía; a ello contribuyen en exceso los medios de comunicación de parte, también politizados. El balance de estos últimos tiempos arroja una conclusión preocupante: el malestar respecto a la clase política y las instituciones españolas se ha cronificado; de hecho, según reflejan los ciudadanos en las encuestas, los políticos y las restantes instituciones siguen estando mal valoradas hasta convertirse en uno de los principales problemas del país. Es manifiesto el sentimiento de desilusión y la sensación de confianza frustrada que recaen sobre nuestras instituciones.
En estos tiempos de incertidumbre lo que molesta de los políticos es su desconcierto e incapacidad para los acuerdos
Sin nadar en el pesimismo, es preocupante escuchar a los diputados y diputadas en el Congreso, en el Senado y en los Parlamentos autonómicos cómo convierten sus intervenciones en una bronca cruzada de reproches y descalificaciones, hasta dinamitar la confianza en el sistema político, en un bochornoso espectáculo de ruido, sin llegar a interiorizar que ese ruido deteriora gravemente la democracia; eso sí, lo hacen con verborrea vacía del que farfulla palabras en catarata con una retórica frívola, creyéndose “Demóstenes, Cicerón o Castelar”. Creen que el buen decir, a veces el mal decir, avala y refuerza su vacía argumentación. Las trampas ocultas del lenguaje indican carencia de significado en enunciados gramaticalmente bien construidos; el carrusel de promesas y expectativas con las que se presentaron a las elecciones, al final, devienen en frustraciones. Los tiempos de la decepción y la incompetencia, de engaños y desengaños, se están acortando dramáticamente; discurren a una velocidad a la que no nos podemos acostumbrar. En estos tiempos de incertidumbre, en los que la polémica constante es un error, lo que molesta de los políticos es su desconcierto e incapacidad para los acuerdos. Habría que preguntarles: ¿tienen claro por qué están ahí, a qué se han presentado y al servicio de quién están?; mientras, en este teatro esperpéntico en el que están convirtiendo la política con sus inconfesados intereses de poder, la victima de sus desaciertos es la ciudadanía, hasta situarla en el despeñadero del desánimo. Sabemos que el mundo perfecto no existe, es una utopía, con la que es muy peligroso jugar. Los juegos utópicos son, con frecuencia, la fuente de sueños imposibles.
Es deprimente lo poco que tardan los políticos en decepcionar. Así lo escribía Daniel Innerarity en un artículo en el diario El País, allá por el año 2015, titulado “La decepción democrática”. Al no tener en cuenta la imperfección humana que es quien la gestiona, la democracia es también imperfecta. Sin embargo, se nos ha mentalizado en la expectativa de la perfección; y si la democracia no lo es, hay quien, erróneamente, intenta buscar otros caminos que, por experiencia histórica, han resultado peores. Conviene -sostiene Innerarity- que nos vayamos haciendo a la idea de que la política es fundamentalmente un aprendizaje de la decepción; que dos de las razones del desafecto ciudadano hacia los políticos, no a la democracia, son la corrupción y el desacuerdo. La corrupción es siempre intolerable, pero su incapacidad para generar acuerdos que mejoren la vida de los ciudadanos es el origen y causa de sus muchas torpezas; una de ellas, y muy peligrosa, es que estén surgiendo grupos y partidos políticos nuevos que añoran la dictadura. El desencanto con la democracia es producto y consecuencia de unas expectativas exageradas: se habían creado demasiadas esperanzas puestas en un régimen cuyos resultados al contrastarlos con la realidad se han dinamitado.
Hay una coincidencia en asumir y aceptar que, en la sociedad occidental y en la actualidad, la democracia es el mejor sistema de gobierno. Esta creencia está asumida de tal modo que calificar a alguien de antidemócrata es lo mismo que tacharlo de injusto, anticuado, antimoderno. Para ello se apela a los fundadores del estado moderno, a las duras luchas en las que lograron su consolidación y las diversas formas que ha terminado adquiriendo. Aristóteles, en su obra Política, dejó bien escrito que el mejor sistema de gobierno es aquel que el pueblo ha decidido darse; para él, era el pueblo quien debe reflexionar y discutir. Esta apelación a Aristóteles arroja claridad sobre la imperiosa necesidad actual de someter a crítica el dogma contemporáneo de la democracia; pero no para abandonarla, desde luego, sino para volver de continuo a sus raíces, a sus motivaciones, a sus alcances y también a sus límites. Al igual que para la monarquía, en una reflexión abierta y sin prejuicios, lo que se debe llevar a cabo, en un análisis sincero, es buscar, de entre los regímenes políticos, aquel que responda mejor a la manera como la comunidad quiere vivir. Y si la democracia o la monarquía responden a lo que la comunidad quiere, entonces es ese el mejor régimen político; y si no hay acuerdo, sin presiones ideológicas, el empeño ha de continuar; porque la democracia como la monarquía no son un fin en sí mismas, sino un medio para que la comunidad pueda vivir conforme ha decidido que quiere vivir. La integridad en un político hace que sea posible lo exigible, realizable lo que promete y condenable lo que corrompe. Lo dicen las encuestas: hoy los políticos -no todos, pero sí una parte importante- han llegado a una exaltación e impostura tal que en el barullo y en la pluralidad de los medios y redes que canalizan la información, se ha ido perdiendo el mensaje: sabemos que quieren “mandar”, pero no sabemos para qué ni sus verdaderas intenciones. Muchos de ellos, están inmersos en el caos, en el enfrentamiento y la división; hasta el punto de estar convencidos de que les es más útil impartir miedo que mentir; y del miedo no hay que huir sino aprender cómo es y cómo actúa en nosotros y en los demás.
John Dewey, importante filósofo social americano, que centró su trabajo en temas de democracia, sostuvo que las formas democráticas tienen escasa entidad cuando “la vida de los países” (producción, comercio, medios de comunicación…) está dominada por tiranías privadas en un sistema que él denominó “feudalismo industrial”, en el que la ciudadanía trabajadora está subordinada al control de los directivos y la política se convierte en la sombra de las grandes empresas sobre la sociedad. También Woodrow Wilson, el que fuera el 28º presidente de Estados Unidos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1919, escribió por entonces que la mayor parte de los hombres son sirvientes de las grandes empresas que constituyen la mayor parte de los negocios del país; estos grupos de poder, muchas veces desde el anonimato, controlan el poder, la riqueza y las oportunidades de negocio del país; cultivan y apoyan la opinión y el relato de aquellos políticos con los que saben que les va a ir mejor, impidiendo medrar a pequeños emprendedores individuales; se convierten, desde el silencio activo, en oposición del propio gobierno, minando así la soberanía popular, ejercida a través de un sistema político democrático. Ignoran que sólo tienen valor las políticas de un gobierno si incrementa el bienestar y los derechos trasversales de la ciudadanía, especialmente, la más desfavorecida. Un ejemplo ha sido la oposición del sector bancario y de las empresas gasísticas a los nuevos impuestos aprobados por el gobierno hace apenas una semana.
Una cosa es lo que 'aparentan' los políticos cuando quieren conseguir votos y otra, 'la realidad' que ocultan cuando esa realidad les puede dañar
Siempre es esclarecedor analizar lo que se dice y lo que se omite en las campañas de propaganda electoral. En ese ambiente de permanente publicidad, se utiliza todo aquello que puede dañar al contrario como argumento rápido y objeto arrojadizo y se omite o se hacen desaparecer cuestiones esenciales en un agujero negro reservado a los temas considerados no aptos para el conocimiento público. Porque, y ya entro en el objetivo de estas reflexiones, una cosa es lo que aparentan los políticos cuando quieren conseguir votos y otra, la realidad que ocultan cuando esa realidad les puede dañar.
“Alcanzarás buena reputación cuando te esfuerces en ser lo que quieres ser”, es una de las frases célebres de Sócrates. Apariencia y realidad forman acaso la pareja conceptual más recurrente en la historia de la filosofía. Ser y parecer, realidad y apariencia son conceptos, en el ámbito de la filosofía, excesivamente amplios, polisémicos y confusos. ¿Son las cosas tal como nos parecen?; ¿ocultan la realidad las apariencias o son las apariencias la que nos ocultan la realidad? Ni las preguntas son nuevas ni las respuestas están cerradas; el debate es tan antiguo como la propia filosofía; bastaría recordar a Zenón de Elea o a Platón para,poner de actualidad el problema en otro contexto histórico. El primero, Zenón, de acuerdo con el principio sentado por Parménides, su maestro, de que sólo existe el ser, y que éste es uno e inmóvil, dedicó sus esfuerzos a demostrar con sus paradojas la inconsistencia de las nociones de movimiento y pluralidad; la más famosa e inconfundible es la conocida paradoja de “Aquiles, el de los pies ligeros y la tortuga”; con ella quiso demostrar que todo lo que percibimos es ilusorio y que el movimiento y el cambio son una simple ilusión. Por otra parte, para Platón, en la alegoría del mito de la caverna, el hombre vive encadenado sujeto a una realidad de sombras falaces que proyectan una realidad engañosa y superficial, en la que la realidad material es tan solo un reflejo de la verdadera realidad: la del mundo de las ideas.
Son pocos los conocimientos de los que podamos estar absolutamente seguros. En nuestra vida diaria aceptamos como ciertas muchas cosas que, después de un análisis riguroso y honesto, vemos que están llenas de contradicciones. A ninguno se nos ocurre dudar de lo que “vemos”. Sin embargo, las cosas más próximas, aquello que consideramos real a primera vista se torna problemático cuando reflexionamos sobre el modo como lo hemos conocido. ¿Es todo tal como nos parece o aparece? En realidad, la pregunta sobre qué es la realidad, es la primera pregunta filosófica; encierra una serie de enigmas e interrogantes: ¿qué es lo verdaderamente real?; ¿hay algo más allá de lo que nos aparece?; ¿podemos llegar a conocerlo?; ¿qué valor tienen nuestros conocimientos? La respuesta primera, la más inmediata, es la que afirma que la realidad es lo que hay, aquello en lo que vivimos, estamos y somos y que, por tanto, se nos presenta en nuestra experiencia de forma directa e inteligible. El dilema entre ser y parecer es muy habitual en aquellas personas que gustan de vivir de las apariencias. El que parece algo, pero que no lo es, es un cínico impostor, porque precisamente no es aquello que quiere aparentar. La persona que vive de las apariencias depende casi por completo de las opiniones de los demás, por lo que se construye una imagen ficticia con la que pretende granjearse la aceptación que necesita para conseguir el poder y permanecer en él. El problema es que, al final, permanece en la impostura y termina identificándose con esa imagen.
La confusión entre lo que es y lo que parece ser es muy frecuente en nuestra vida cotidiana
La confusión entre lo que es y lo que parece ser es muy frecuente en nuestra vida cotidiana; a menudo nos quedamos perplejos ante algo que nos parecía real y descubrimos que era pura apariencia. Hace ya algún tiempo escribía José María Manzano, uno de los colaboradores de Nuevatribuna, un artículo sobre el “síndrome o complejo de Eróstrato”, un pastor de Éfeso que, por su afán de notoriedad, con el fin de trascender a la historia, prendió fuego al templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo; su historia ha tenido importante repercusión en el pensamiento y en la literatura. Este síndrome es cada vez más frecuente en nuestra sociedad en la que demasiados personajes, con afán de poder, son capaces de hacer cualquier cosa por alcanzar fama, notoriedad, dinero y a la postre, si fuese posible, “la inmortalidad”. En el Diccionario de la lengua española se recoge el término “erostratismo” como “manía que lleva a cometer actos delictivos para conseguir renombre”. El “complejo de Eróstrato” se utiliza para indicar a aquellas personas que buscan sobresalir a toda costa, que quieren distinguirse y ser el centro de la atención, pero en vez de desarrollar sus cualidades y capacidades para realmente aportar valor, destruyen o construyen una personalidad ficticia; a veces llegan a creerse tanto el personaje que han construido que, aunque la vida se esté desmoronando a su alrededor como el frágil castillo de naipes que es, se niegan a reconocerlo.
¡Qué bien supo definirlo Ayn Rand, seudónimo de Alisa Zinóvievna Rosenbaum, la filósofa y escritora rusa-americana de origen judío!: “La ambición de poder es una mala hierba que sólo crece en el solar abandonado de una mente vacía”. En el marco de la diferencia entre “ser” y “parecer”, somos los ciudadanos, la mayor parte de las veces, los que encumbramos al impostor, desde nuestra propia ignorancia, pues llegamos a creer que ocupan posiciones tan relevantes de poder porque son muy inteligentes, pero, viendo cómo actúan y gestionan, en realidad, nos parecen muy inteligentes tan sólo porque tienen un poder inmenso. De antiguo y con clarividente expresión desde Maquiavelo en El Príncipe, nadie, que no sea memo, sabe que la política es el medio para hacerse con el poder, cimentarlo, afianzarse en él y, por último, ampliarlo si puede. Es decir, la política es un medio y el poder, el fin, Bien sabemos que nadie promete tanto como el que sabe que no va a cumplir y que tiene la seguridad de que ningún olvidadizo se lo va a reprochar; nos hemos acostumbrado a que mentir en política no conlleva castigo alguno, sale gratis, dependiendo del juez o la juez que lo valore.
Controlar la mentalidad y opinión de otras personas es el último sueño para cualquier ambicioso manipulador. No es una exageración decir que los esfuerzos dedicados a controlar las vidas de los ciudadanos, es una cuestión recurrente en la historia del mundo, con especial énfasis en los últimos tiempos, escenario de grandes cambios en las relaciones humanas y en el orden mundial. No podemos convertirnos en simples espectadores y no participantes en las decisiones que modifican nuestro modo de vida en lo esencial y no sólo en tiempos electorales. Esta exhortación nos obliga y compromete, en consecuencia, si somos corresponsables, a analizar cómo y con qué promesas han alcanzado el poder y exigirles su honesto cumplimiento y si no, con la crítica y el voto, expulsarles.
El afán de poder no es algo natural en una persona psicológicamente estable. El psiquiatra Alfred Adler encontró, en la base de la neurosis, una inferioridad compensada por la “voluntad de poder”, afán de dominio y superioridad. Es la expresión patológica de un individuo que en el fondo se siente inferior. Sería bueno analizar, pues da que pensar, cómo algunos países, con tantos ciudadanos inteligentes y honestos, acaban siendo gobernados en determinados momentos por seres perversos y psicológicamente tocados. Pienso en estos momentos en Putin, Trump, Bolsonaro, Orban, y en breve, la italiana Meloni.
James Ball, escritor y periodista británico, premio “Pulitzer” por su periodismo de investigación, cree que existe una infraestructura en los partidos políticos y mediáticos que ha devaluado la verdad para servir a sus propios fines. Y lo más denigrante es que su intención de proporcionarnos información no siempre es honesta, no responde a nuestros intereses, sino a los suyos; así lo sostiene el periodista Matthew d'Ancona al afirmar que las mentiras de políticos y medios de comunicación son pronunciadas, escritas y sostenidas, con descaro, “a plena luz del día”, con la clara voluntad de conseguir sus intereses, de controlar o distorsionar los mensajes que no les convienen, sin pudor, dignidad y responsabilidad. Así lo escribió Fiódor Dostoyevski en su novela Los hermanos Karamazov. “El que miente y escucha sus propias mentiras llega a no distinguir ninguna verdad, ni él ni quienes le rodean”.
Aunque a veces los impostores puedan engañar, la impostura modifica el sentido de la vida pues quien vive de y en ella, su meta permanente se limita a buscar la aprobación de los demás, construyendo una máscara tras la cual esconderse. Esta permanente y ardua “mentira” en la construcción de su falsa identidad le impide ser sincero consigo al preguntarse: ¿quién eres y qué eres?, son incógnitas que le acompañarán a lo largo de la vida. Quienes viven para aparentar es porque no han desarrollado una buena conciencia de sí mismos, no tienen una autoestima válida, sino que dependen emocionalmente de las valoraciones de los demás Una observación que constata la triste realidad de la apariencia: Quien vive para aparentar se olvida de vivir.
En un rasgo de humor final, recurro a la metáfora de un filme, “Cazafantasmas”, película estadounidense de 1984, del género comedia con algunos toques de ciencia ficción; fue un éxito, registrada como la más taquillera de la década. Como metáfora, los ciudadanos deberíamos actuar, siempre, pero más en momentos electorales, como “Cazaimpostores”, es decir, a aquellos que, pretendiendo liderar la sociedad, ya desde la política, ya desde otras instituciones, parecen ser honestos, preparados, sensatos, responsables, pero en realidad, son lo contrario, pues, en estos casos, como afirma el dicho popular, “las apariencias engañan”. A quien así se comporta, habría que decirles: “Con mi voto, NO”.