
El protagonista de La noche del cazador, un impagable Robert Mitchum muy bien dirigido por Charles Laugton, muestra el tatuaje de sus puños en varias ocasiones. Las letras de sus dedos forman dos palabras: Amor y Odio. Incluso mantiene un pulso entre ambas manos para ilustrar cómo puede predominar uno sobre otro según impere cualquiera de los dos. La palabra Amor se puede leer en su mano derecha, mientras que se adjudica el Odio a la izquierda. Culturalmente suele asociarse lo positivo con la diestra y lo negativo con la siniestra. Ser diestro denota habilidad, mientras que lo siniestro es algo nocivo.
Por eso se solía recelar de los zurdos, como si fuera cosa del diablo. Sin embargo, ahora esa prevalencia se asocia más bien con cualidades excepcionales en lo tocante a la creatividad y la perspicacia. Leonardo Da Vinci es uno de los muchos zurdos (o ambidiestros) que jalonan las mejores aportaciones al ámbito artístico y al de los descubrimientos científicos. En el reino de los cielos Jesús tiene su lugar a la derecha del Dios Padre y el buen ladrón fue crucificado a su diestra. Sin embargo, Kant situó a la filosofía en el ala izquierda del parlamento universitario por su imprescindible e higiénica misión crítica y nuestro corazón tiende también a ocupar esa posición, siendo así que todo lo cordial es moralmente bueno, tal como enfatiza entre nosotros Adela Cortina con su Ética de la razón cordial.
Kant situó a la filosofía en el ala izquierda del parlamento universitario por su imprescindible e higiénica misión crítica
¿Significa esto que puede haber algo bueno en el odio? La respuesta no es palmaria. Indirectamente podría tener unos réditos positivos. A condición, eso sí, de que nos limitemos a odiar algo que sea odioso de suyo. Cosas o comportamientos que sean aborrecibles y causen daño, como sería el caso del propio sentimiento de odio. Igual que no cabe tolerar la intolerancia violenta y excluyente, tampoco podemos cobijar al odio sin enfrentarnos a sus indeseables efectos.
Como todas las pasiones humanas, positivas o negativas, el odio es un fenómeno complejo. Lo cierto es que resulta perjudicial para quien lo profesa y puede ser letal para sus destinatarios. Odiar algo no supone ningún problema. Podemos encontrar odiosa una tarea o cualquier otra cosa. El problema es odiar a otras personas. Por supuesto dependerá, como en todo, de la intensidad que tenga el odio, aunque siempre será nocivo. En sus grados más altos buscará hacer daño al odiado e incluso propiciar su aniquilación.
Por eso el odio es una especie de cáncer social. En cuanto le abrimos la puerta, crece desaforadamente y para colmo se contagia con suma facilidad, expandiéndose a una velocidad inusitada. Es fatal para nuestra convivencia. Socava los principios éticos, políticos y jurídicos, erosionando la cohesión social como ningún otro sentimiento.
El odio es una especie de cáncer social. En cuanto le abrimos la puerta, crece desaforadamente y para colmo se contagia con suma facilidad, expandiéndose a una velocidad inusitada
La ética, en ese diálogo interior donde cada cual busca un criterio moral para orientar su conducta y afrontar cualquier dilema, tiene como meta no dañar a los demás. Porque nuestra Libertad tiene como límite las libertades ajenas y se trata de hacer compatible su puesta en práctica simultánea. Eso mismo deberían perseguir las reglas del juego político. Establecer normas que limiten el daño ajeno y por lo tanto, de rebote, a nosotros mismos. Tampoco es otro el objetivo de los códigos jurídicos.
El odio persigue justo lo contrario. Dañar a quien se odia. Puede ser a una persona en particular o a un colectivo de fronteras difusas al que se ataca como si no fueran congéneres. Normalmente se odia cuanto se teme. Lo foráneo, lo raro, lo diferente. Tendemos a creer que, de no existir esa persona o colectivo que odiamos, nos iría mucho mejor. Sin duda, el odio se torna tanto más peligroso cuántas más gente lo suscriba.
Como en otras épocas de la historia, vivimos un tiempo en que proliferan los discursos de odio. Estos encuentran un terreno abonado en el malestar social y el descontento, la precariedad y las desigualdades. En lugar de buscar soluciones a los problemas, nos tiramos los tratos a la cabeza y se descalifica salvajemente al adversario dialéctico, a quien piensa diferente, para convertirlo en un enemigo a batir. Los discursos del odio nunca son inocentes, porque calan en un auditorio que acaba ejecutando sus indicaciones.
La cooperación es lo que nos hizo progresar como especie y una despiadada competitividad es aquello que podría extinguirla
Sería interesante calibrar si las nuevas tecnologías pueden mitigar o más bien promueven que proliferen los discursos del odio. Además es difícil escapar al acoso continuo de unas redes que pueden perseguirte sin tregua todo el tiempo y por todas partes ¿Hubiera podido tener lugar el asalto al capitolio sin Twitter? Las campañas orquestadas para denostar a quien resulta molesto por algún motivo, ¿acaso no acaban teniendo funestas consecuencias?
Para no dejarnos llevar por esa tendencia, deberíamos robustecer nuestra empatía. El compadecernos de lo que le sucede a los demás, poniéndonos en su lugar con la imaginación, siempre puede matizar los brotes de antipatía que nuestros propios problemas contribuyen a enconar. Un paso previo al predominio de la justicia social, es el de procurar no cometer injusticias. El odio nubla nuestro juicio y nos impide discernir sin caer en la tentación de adjudicar todas las responsabilidades a los demás, absolviéndonos de juzgar la nuestra. La cooperación es lo que nos hizo progresar como especie y una despiadada competitividad es aquello que podría extinguirla.
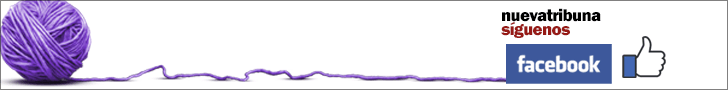







![Imagen de un títere[1] generada con el programa de DEEP AI, INC](/asset/thumbnail,768,432,center,center/media/nuevatribuna/images/2024/07/21/2024072107062137789.jpg)





