
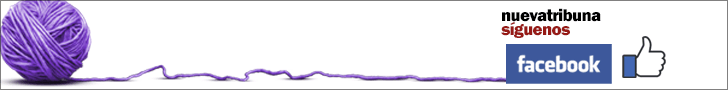
Tras un análisis de la correlación de fuerzas económico-militar entre la OTAN y Rusia, analizo la tensión entre soberanía nacional e intervencionismo militar, algunas características de los conflictos armados y la interacción entre la causa justa de la defensa de la soberanía de Ucrania y el rearme injusto de la OTAN.
Una correlación de fuerzas económico-militar desventajosa para Rusia
En un reciente artículo he analizado que La mitad de la población se opone al aumento del gasto militar, es decir, opina que no es necesario ese incremento al 2% del PIB para garantizar la propia seguridad; sus prioridades presupuestarias son otras vinculadas al apoyo al gasto social y la modernización económica. Existen diferencias significativas por identificación político-ideológica. Así en torno al 80% de los electorados de las derechas apoya ese incremento; en sentido contrario, entre el 70% y el 80% del electorado de Unidas Podemos y los sectores nacionalistas se oponen, mientras las bases sociales socialistas se dividen por la mitad.
Por otro lado, el gasto militar europeo es cuatro veces superior al de Rusia y el de la OTAN 15 veces; o sea, Europa no necesita su rearme para garantizar su seguridad. Es un asunto clave que expresa la limitada legitimidad social de una dinámica de militarización aprobada por la cúpula de la OTAN, requerida hace tiempo por EE. UU. ante los países europeos y ratificada ahora.
Pero si añadimos la comparación en términos de capacidad socioeconómica vemos la gran desproporción de las desventajas rusas respecto de las europeas y estadounidenses. Así, el PIB de la UE (sin ya el Reino Unido y con el triple de población) es más de 10 veces superior al de Rusia, y el de EE. UU. (con más del doble de población) casi 14 veces más. Si lo medimos en términos de renta por habitante (indicador del nivel de vida y consumo) tenemos que en relación con la de Rusia, la de EE. UU. se multiplica por siete y la de la UE por algo más de tres.
Si comparamos los datos con España, nuestro país con la tercera parte de población que Rusia tiene un PIB cercano al suyo (solo un 15% inferior al ruso, que es similar al de Italia), lo que supone que nuestra renta por habitante es 2,6 veces la de Rusia. Incluso su índice GINI (2019) de desigualdad (35,3) es algo superior al de España (34,3), uno de los peores de la Unión Europea.
Supone que las capacidades económicas y militares rusas, incluido a medio plazo, están muy alejadas para poder competir con Europa y la OTAN, y es cada vez mayor su dependencia de China, centrada en su desarrollo económico y opuesta a entrar en conflictos militares de gran envergadura (incluido por Taiwán) que lo distorsionen, al menos a medio plazo.
El expansionismo imperialista ruso (a diferencia del eje nazi-fascista-japonés a finales de los años treinta), no es capaz (ni se lo plantea) de doblegar a Occidente, por mucho que encuentre aliados en la ultraderecha europea y el trumpismo estadounidense, ejerza un influjo sociocultural conservador y misógino y desarrolle su intervencionismo prepotente en su periferia territorial o lo que considera su área de influencia y seguridad.
Más allá de sus rasgos psicológicos o antropológicos, Putin y la élite rusa practica un nacionalismo gran ruso autoritario, tradicional desde el zarismo, con el que intenta legitimarse ante su población, opresivo para sus pueblos próximos y su propia ciudadanía que deberá evaluar los costos económicos y democráticos de esa política agresiva en Ucrania. Así, el régimen ruso tiene su capacidad disuasoria nuclear que le hace sentirse seguro sobre su supervivencia y amenazar al resto como gran potencia (venida a menos). Los efectos económicos y vitales de esa guerra son importantes pero, desde luego, no está en cuestión la persistencia de Europa y sus regímenes democráticos o la hegemonía occidental en el mundo de la mano de EE. UU.
No cabe el miedo existencial como colectividad democrática, al menos, por ese factor externo de la amenaza rusa, tan estimulado por algunos sectores ultras. Por supuesto, cabe la hipótesis del conflicto nuclear (táctico, dicen algunos) pero lo mínimo que cabe esperar es evitarlo por la sensatez de ambas élites dirigentes, condicionadas por el clamor mundial frente a esa hipótesis. En todo caso, contando con la crueldad vista en las imágenes distribuidas, estamos en un umbral distinto al de la Segunda Guerra mundial con sus 50 millones de muertos, la mitad de la Unión Soviética, cosa que recuerdan ahora en Rusia de forma épica por su contribución a la derrota nazi.
No es creíble, fácticamente, la retórica supremacista de dirigentes rusos sobre un nuevo orden mundial, autoritario-conservador, bajo su prevalencia euroasiática, ni siquiera con China (y la India…). Solo buscarían constituir otro polo de poder que contrapese el estadounidense, auténtico punto de fricción geopolítica que estos intentan dramatizar. La realidad es que el poderío económico-militar de la OTAN, y de Europa y EE. UU. por separado, es muy superior al de Rusia y es impensable su iniciativa hacia una confrontación general; eso sí, con la disuasión nuclear que anuncia en caso de riesgo de supervivencia de su Estado, es decir, de carácter de contraataque defensivo (¿y preventivo?).
Otra cosa es la competencia económica y política de China que con su paciencia estratégica descarta un conflicto militar a corto y medio plazo, que configura otro polo de poder ante el que EE. UU. reacciona con nerviosismo e impaciencia estratégica, intentando precipitar el freno a su declive político-económico mediante el cerco militar. El riesgo de la militarización está latente, y es un reto para la paz mundial ya y a medio plazo.
Soberanía nacional frente al intervencionismo militar
La cuestión más general para tratar ahora es el carácter del refuerzo militar de la OTAN, con la subordinación europea a la primacía de la estrategia mundial de EE. UU., y qué puntos de desacuerdo existen respecto del proyecto sociopolítico y de relaciones internacionales que dificultan hablar de un frente común estratégico, a pesar de compartir posiciones concretas contra la invasión rusa de Ucrania.
Empiezo por clarificar el sentido de la soberanía nacional y la integridad territorial, desde mi punto de vista, principio positivo frente al intervencionismo militar, desde hace varios siglos, pero que en estas décadas, en múltiples ocasiones, ha aparecido subordinado al interés estratégico fundamental de EE. UU. (y Rusia): la primacía de su poder y capacidad de control mundial; o dicho de otra forma, la prioridad de su propia soberanía (su interés de Estado) cuando entra en conflicto con otras. Supone una concepción nacionalista expansionista y prepotente (imperialista), normalmente escondida o combinada con discursos universales más o menos abstractos, a efectos de buscar legitimación social.
Todo ello ayudaría a precisar qué alternativa por la paz (y la seguridad), dentro de un orden social y territorial más justo, se puede establecer que sea ambiciosa, realista y legítima socialmente.
El intervencionismo internacional, principalmente, se ha realizado a iniciativa de un gran país –o coalición- (imperialista o colonialista), que se basa en su poder autónomo y, normalmente, al margen de la legalidad internacional sobre la soberanía nacional que es la que ampara a los Estados medianos y pequeños, especialmente desde los procesos de descolonización.
Hay que constatar, por un lado, la desconfianza en el intervencionismo estadounidense (y europeo por su pasado colonialista y últimamente de la OTAN) por parte de numerosos países que engloban la mitad de la población mundial; y por otro lado, la intranquilidad por el intervencionismo soviético-ruso, especialmente en su área de influencia anterior de Europa del Este, con las experiencias traumáticas de Hungría y Checoeslovaquia, luego Chechenia-Georgia o Siria y ahora Ucrania.
Me centro en esta experiencia de la tensión entre intervencionismo y soberanía nacional. Como se sabe, en la realidad de las relaciones internacionales, se han producido a lo largo de la historia, y particularmente en el último siglo, numerosas guerras e intervenciones militares, cuestionando ese principio de soberanía e integridad territorial con la justificación de la existencia de una soberanía limitada o un bien superior que la dejaría en suspenso o subordinada. Así, se ejerce un supuesto derecho a la intervención o injerencia (de un Estado poderoso) bajo objetivos o principios supuestamente superiores en aras de buscar una justificación pública y un reconocimiento institucional y jurídico.
Aparte de las guerras de liberación nacional (otra cosa son las revueltas o revoluciones internas), hay de dos tipos de intervenciones militares. Uno, el preventivo ante una coacción o amenaza; se trata de la garantía de la seguridad propia, que se considera amenazada, y da lugar a una llamada legítima defensa (aduciendo, por ejemplo, las ‘armas de destrucción masiva’ en Irak o el riesgo de misiles nucleares en Cuba); es la explicación utilizada por Putin ante el avance de la OTAN hacia sus fronteras, considerado una amenaza para la propia soberanía nacional y seguridad de Rusia.
Dos, el tipo humanitario (por sus motivos y más o menos justificado), como implantación de los derechos humanos ante riesgos de una tiranía (genocidio…, por ejemplo, en Kosovo contra el aliado ruso de Serbia), y también razón aludida por los dirigentes rusos ante el incumplimiento ucranio de los acuerdos de Minsk de respeto a la autonomía del Donbas y su presión militar desde la guerra de 2014.
Distintos conflictos armados
Por tanto, han existido distintos conflictos armados internacionales en el siglo XX según el carácter de las fuerzas, la finalidad y el tipo de sociedad e instituciones en disputa: interimperialistas, agresión imperialista/movimiento de liberación nacional, intervención ‘liberadora’ (democratizadora, humanitaria o antifascista).
La casuística es mucha. Solo señalo que la OTAN y EE. UU. (al igual que Rusia) tienen poca credibilidad para defender el criterio de la soberanía nacional y la integridad territorial como el fundamento de su estrategia. Y desde luego tampoco para su supuesta motivación humanitaria. El discurso de la soberanía nacional y la integridad territorial de los Estados es instrumental respecto del interés estratégico y geopolítico de EE. UU. de mantener y fortalecer su primacía mundial. Y Rusia lo imita en su área de influencia.
En la época de la Guerra Fría hubo varios conflictos muy violentes (Corea, Vietnam…) y múltiples guerras o revueltas en el llamado Tercer Mundo, sin llegar a la confrontación directa y generalizada de ambos bloques. El límite era la disuasión nuclear. Tras la desaparición de la confrontación de bloques ideológicos o de sistemas político-económicos (capitalista y socialista) hace más de cuarenta años, y la confianza en el ‘fin de la historia’ como hegemonía del capitalismo neoliberal y la primacía político-militar de EE. UU. a nivel mundial, ahora renace el conflicto abierto en términos de competencia interimperialista de dos bloques por su interés nacional. Solo que ahora es diferente a la Primera Guerra mundial (y a la Segunda) y mediando que China no está interesada en la agudización del conflicto en términos militares sino en acumular más fuerzas económico-políticas (y militares) a medio y largo plazo.
El Pacto Atlántico es un acuerdo político-militar de bloque para defenderse los aliados mutuamente frente a coacciones o amenazas, inicialmente de la URSS en la Guerra Fría, ahora de Rusia. Lo curioso, a partir de su involucración en Afganistán, es que su campo de competencias no es solo el Atlántico Norte sino que el criterio impuesto es la solidaridad entre sus miembros en el que está EE. UU., con lo que fuerza al apoyo del resto a su intervención en todos los conflictos en que se vea agredido.
La OTAN podría intervenir en todo el mundo y, en particular, en el llamado Indo-Pacífico, frente a China en torno al contencioso de Taiwán y el control de las rutas marítimas (y terrestres) del comercio internacional, con las alianzas adicionales que se están poniendo en marcha (Australia, Japón, Corea del Sur…).
Pues bien, paradójicamente, la defensa de Ucrania no entra en sus competencias directas, al no ser un miembro de la OTAN, por mucho que haya sido agredido por Rusia. O sea, la OTAN no está en guerra con Rusia, y evita entrar por consideraciones geopolíticas y estratégicas; de ahí su rechazo a la demanda ucraniana de intervención directa, con exclusión aérea, tropas propias, aviones y material pesado y sofisticado, aunque su involucración parece progresiva.
En todo caso, sus actuaciones externas principales, varias solo de EE. UU., (y algunos aliados) -Kosovo, Irak, Afganistán…- se han producido contra ese principio de soberanía nacional o de caos humanitario. Aparte queda la disuasión nuclear a nivel mundial con la carrera armamentista de los años ochenta -la Guerra de las Galaxias, de Reagan- que se reinicia ahora, dejando de lado las medidas de desarme nuclear y contención del gasto militar.
Causa justa y rearme injusto
El rechazo a la invasión imperial de Rusia a Ucrania tiene una causa justa, compartida con la OTAN, pero esa guerra también constituye un pretexto para su rearme, la militarización de los conflictos político-económicos a nivel mundial y la primacía de EE. UU., consecuencias quizá no previstas o no queridas por el régimen ruso, pero que aceleran la carrera armamentista y el riesgo de generalización y prolongación de la guerra.
Esa doctrina intervencionista de larga tradición realista o maquiavélica, especialmente en las relaciones internacionales, de la pugna desnuda por el poder y la influencia estratégica, con el dominio occidental y la hegemonía de EE. UU., se consolida en este siglo XXI. Se readecúa ante cinco cambios significativos respecto de las anteriores décadas de relativo declive estadounidense (y ruso): el debilitamiento de su empuje económico, comercial y tecnológico (que se acentúa con la crisis financiera de 2008); el ascenso económico e influencia política de China; la recuperación parcial de Rusia tras el hundimiento de la URSS, su reconversión al capitalismo salvaje y mafioso y su refuerzo nacionalista, estatalista y conservador; la relativa autonomía europea de la mano del eje franco-alemán, en particular ante el fiasco estadounidense en su guerra en Irak y la dependencia energética alemana, y cierta inestabilidad multipolar en distintas regiones del mundo (desde el norte de África y Oriente Medio hasta el África subsahariana o zonas latinoamericanas).
Todavía cabe añadir otra incoherencia relevante entre intervencionismo y soberanía. En este caso, referente al otro conflicto mundial fundamental en el Indo-Pacífico. Se refiere a la isla de Taiwán. Como se sabe, para China forma parte de la nación china, con el criterio aceptado internacionalmente, de reconocer un solo país, o sea, sin derecho a la independencia, e inicialmente aceptado por EE. UU. Esta cuestión está sujeta al conflicto entre ambos ya que, aun reconociendo formalmente la soberanía china de la isla, juega con su independencia, cosa inaceptable para el régimen chino y casus belli.
De facto es EE. UU. quien no quiere ratificar la integridad territorial de China, de ahí que esta sea la más firme partidaria de la soberanía nacional frente a EE. UU. (y una parte de la población taiwanesa). Así, en coherencia con sus intereses estratégicos, solicita a Rusia el reconocimiento de ese principio en relación con Ucrania, eso sí, pidiendo también el respeto a las ‘legítimas garantías de seguridad’ de la propia Rusia ante el avance territorial amenazante de la OTAN. Lo que manifiesta este hecho es el doble rasero estadounidense según le convenga a sus intereses imperiales.
Antonio Antón | Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
















