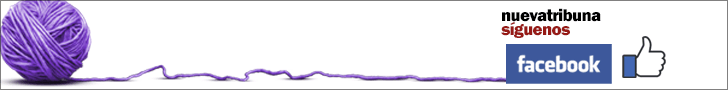Cualquiera que lea el título de este artículo dirá que encierra una obviedad, una perogrullada, una necedad notoriamente sabida; quien afine mejor dirá que es un “oxímoron”.
Mas, analizando la realidad de cómo actúan y cómo la aplican determinados jueces en sus sentencias, el “debe perseguir ser justa”, resulta fallido. Un proceso judicial debe servir para conseguir que la sentencia dictada sea justa, o al menos para lograr que la sentencia sea menos injusta, o, siendo muy concesivo, que las sentencias injustas sean cada vez menos frecuentes.
La experiencia concreta y la opinión que tiene gran parte de la ciudadanía evidencia la insatisfacción generalizada por la situación actual del servicio de justicia al ver que el resultado dado en sentencia por determinados jueces, cuya ideología es conocida, es una clara consecuencia de su subjetividad ideológica. Sabiendo quién es el juez, de antemano se puede deducir qué sesgo va a tener la sentencia.
El desprestigio al que ciertos jueces y juezas someten a la administración de justicia con sus torpes y discutibles sentencias dejan demasiadas heridas sin coser en el tejido social de muchos ciudadanos que no llegan a entender en razón de qué suertes de torpezas o errores se puede condenar la verdad premiando la mentira. Es verdad que no faltan análisis demagógicos y críticas severas, a veces oportunistas, sobre la actuación de ciertos jueces y juezas, pero “juzgar a la justicia”, cuando surge la duda sobre su independencia e imparcialidad, no es más que poder criticar para que rindan cuentas transparentes de sus actuaciones como se hace con otros órganos e instituciones del Estado. Analizar y criticar una resolución judicial no significa faltar al respeto ni agraviar a su autor o autora.
A nadie le puede extrañar constatar cómo aumenta la desconfianza y el descontento de los ciudadanos cuando existen divergencias amplias entre la opinión que los representantes de una Institución tienen de sí mismos y la opinión que la ciudadanía tiene de ellos, ya en la gestión de la política ya en la propia administración de justicia. Si el ciudadano percibe que la administración de justicia funciona bien, su grado de confianza en ella es alto, mas, si la percepción es negativa, la confianza disminuye, incluso, hasta desaparecer.
En España, como en todos los países democráticos, tenemos leyes perfectibles; contamos, además, con jueces y juezas bien formados que conocen y entienden perfectamente el conflicto que deben resolver, pero esta realidad no anula la desconfianza que existe en la judicatura. Hace algunos meses se hizo público un estudio de la Fundación Alternativas sobre qué piensan los españoles acerca de la justicia en España; una de sus conclusiones afirmaba que “los datos no eran positivos porque la gran mayoría no tiene confianza en la justicia ni piensa que funciona todo lo bien que debiera”. No es más que la constatación que antes señalé: no es improcedente que se pueda “juzgar a la justicia”. Tampoco son pocos los ciudadanos que, en sus opiniones o conversaciones, con críticas y argumentos explícitos, consideran que “algunos jueces y juezas”, lisa y llanamente, son funcionarios al servicio de ciertas ideologías y partidos políticos.
En el Talmud, texto principal del judaísmo rabínico, en el que se recoge gran variedad de temas que tienen que ver con la ley, la ética, la filosofía y la historia, se encuentra este aforismo que hace pensar en la confianza que debemos tener sobre los jueces: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”; aplicable a aquellos casos en los que es manifiesta la solapada sumisión judicial a intereses ocultos económicos o políticos; es cierto que aquellos que generan tal desconfianza constituyen la gran excepción, pero basta con que algunos pocos lo sean, para que estos serviles jueces puedan dañar fuertemente la imagen de la justicia en su conjunto y que la confianza de los ciudadanos en las Instituciones judiciales haya descendido a niveles preocupantes, como a diario señalan las encuestas.
Es evidente que nuestra administración de justicia no está aún normalizada; ninguna administración de justicia lo está, ninguna es perfecta; pero es obligación de los que la administran ir limando imperfecciones y no aumentarlas contribuyendo a ese descrédito que algunos jueces o juezas se han ido ganando a pulso. En justicia, la sentencia y el error no son términos excluyentes; se pueden dar y se dan. Sí lo son, en cambio, la mentira y la verdad, la desidia y la responsabilidad, la desgana y el deber, el saber y la ignorancia.
Cada día tiene su afán, dice el Eclesiastés, y cada día aparecen motivos para dudar sobre cómo funciona la judicatura, pues no son pocos los casos que nos invitan a analizar las dudas que ciertas sentencias judiciales producen en la ciudadanía. Desde la subjetividad de cualquier opinión personal, quiero reflexionar sobre dos situaciones que, sin demagogia, considero que están ocasionando fuerte incertidumbre y malestar, o al menos serias dudas, en la sociedad. Tal vez haya quien las considere anécdotas, la anécdota es fácil de comprender, en cambio, para descubrir la categoría hay que pensar pues, desde la sana lógica aristotélica existen anécdotas que se convierten en categorías.
Desde el 4 de diciembre de 2018 está caducado el mandato del Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que la Constitución, artículo 122,3, mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años.
En los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, tanto el Partido Popular, presidido antes por Pablo Casado, y ahora por Alberto Núñez Feijóo, como el Gobierno Socialista, no han hecho posibles los acuerdos necesarios para la renovación constitucional de los miembros del Consejo. El PP ha esgrimido peregrinos y diferentes obstáculos y bloqueos en pura contienda política al plantear exigencias partidistas añadidas a la mera renovación de los vocales. Utilizando la mentira a conveniencia y una confrontación nada inteligente, en una escenificación que pone en duda su credibilidad ética y democrática, el último capítulo lo ha interpretado el señor Feijóo tratando de desvincularse del acuerdo al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial; en declaraciones recientes ha asegurado que desconocía la existencia de tal acuerdo; “Cuando despaché con Casado, en el traspaso de poderes, no me dio ningún documento ni me habló de tal acuerdo”.
Medios afines a Pablo Casado han desmentido esta afirmación. Los desencuentros por ambas partes han entorpecido las negociaciones y han impedido tal renovación, dando lugar a una importante anomalía institucional del país. Los datos y la historia están en las hemerotecas y allí hay que acudir para conocer la verdad de este bloqueo. Desde la responsabilidad y la información con la que la ciudadanía debe valorar tales conductas, en las urnas sabrá quién ha bloqueado y quién ha tenido la voluntad de cumplir la ley.
Pero no son solo los partidos los que deben asumir la responsabilidad del desbloqueo; la tienen, sí, pero estamos inmersos en una paradoja: un órgano que fue creado para garantizar la independencia del Poder Judicial, hoy está más politizado que nunca. La tan alabada independencia del Poder Judicial de la que ya hablaba Montesquieu, no demostrada en estos momentos por una parte importante de los jueces, se ha visto duramente cuestionada en la actualidad por la actuación de algunos de ellos. La judicialización de la política en una democracia es siempre contraproducente contra la propia democracia; la no independencia de la judicatura, conlleva el riesgo de que, en lugar de una judicialización de la política, se produzca más bien una politización de la justicia.
Tanto el Presidente del CGPJ, señor Lesmes, como los vocales del Consejo tenían y aún tienen en su mano la posibilidad de cumplir con lo prescrito en la Constitución, pero les ha faltado patriotismo constitucional y generosidad; en su responsabilidad existía y existe una tercera vía para desatascar el bloqueo entre el Gobierno y el Partido Popular, que juristas de prestigio han planteado y apoyado: la dimisión del propio Lesmes y la de los vocales del Consejo.
Esta solución ya se puso en práctica en 1996, coincidiendo con la llegada de José María Aznar al poder en una situación similar a la actual, pero mucho menos duradera, duró ocho meses y no casi cuatro años como la actual; y dio resultado, como recuerda Pascual Sala, que presidía entonces la cúpula judicial: “El retraso lo solucionamos con una dimisión colectiva, que desactivó el Consejo. Así conseguimos la renovación”.
Los partidos entonces reaccionaron de inmediato: hubo acuerdo y renovaron el Consejo. Pero evidentemente Carlos Lesmes no es Pascual Sala, ni la situación política de entonces es la de ahora. Resulta difícil creer que a los ciudadanos no les preocupe este bloqueo y el incumplimiento de los mandatos constitucionales; lo que ocurre es que tanto al Partido Popular como al señor Lesmes y a los vocales del Consejo les resulta más cómoda la actual situación. A los jueces como a los demás profesionales no se les puede encerrar en una única categoría, actúan de forma plural como plural y diversa es la sociedad; merecen la confianza de los ciudadanos en su independencia hasta que por algunas de sus decisiones o discutibles sentencias la mancillan.
En esta situación, tanto el gobierno como la oposición y el propio CGPJ que encabeza Carlos Lesmes han actuado hasta ahora con “el síndrome de Sansón”, que destruyó el templo filisteo según cuenta la biblia en Jueces 16.29-30: “Mueran los filisteos conmigo dentro”. O, como dijo una vez Cristóbal Montoro, ministro popular: “Que se hunda España que ya la levantaremos nosotros”. El olvido es casi tan necesario como la memoria, pero un exceso de memoria a veces puede dañar la historia. Es obvio que el odio y la demagogia resultan muy peligrosos para la convivencia.
El segundo caso en el que me atrevo a opinar, sin conocer la argumentación de la sentencia, sino sólo las condenas que el Tribunal Supremo ha confirmado, es el conocido “caso de los ERE”: seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y nueve de inhabilitación especial para su antecesor, Manuel Chaves. De los cinco magistrados de la Sala de lo penal, tres de ellos, de ideología conocida, les han condenado en sentencia, pero dos magistradas han discrepado del fallo impuesto por los otros tres jueces. Las dos magistradas emitirán en su momento un voto particular en el que consideran que el Supremo debería haber estimado el recurso de Griñán, por lo que éste debería haber sido absuelto del delito de malversación, lo que hubiera implicado liquidar la pena de prisión. En mi reflexión me apoyo, desde el desconocimiento del derecho, en el juicio, admitido por la Fiscalía, con el que las defensas han calificado la sentencia: “arbitraria, profundamente desacertada y carente de rigor jurídico”. Resulta difícil de admitir que, ante unos mismos hechos, de 5 jueces, tres condenen y dos discrepen.

La interpretación del Derecho es una tarea indesligable para el juez desde el momento en que debe resolver conflictos sometidos a su conocimiento. Desde la duda razonable -casi duda cartesiana-, una reflexión válida que muchos nos hacemos, consiste en preguntarnos si los jueces siempre resuelven los conflictos y dictan sus sentencias desde la objetividad, basándose en los hechos y expedientes, en el conocimiento de las leyes y, tal vez, lo más elemental, en el sentido común, de ahí que se pueda se pueda uno preguntar cómo es posible que basándose en los mismos hechos y expedientes, en el conocimiento cierto que deben tener de las leyes y, aplicando el sentido común, la discrepancia entre cinco magistrados haya sido tres coincidentes y dos discrepantes en la sentencia. De invertir los números, José Antonio Griñán hubiera sido absuelto del delito de malversación y liberado de la pena de prisión.
Vaya por delante, como todo en democracia, que nadie en su gestión tiene “el don de la infalibilidad”; tampoco los jueces; pero está comprobado que ciertos jueces con su carencia de empatía, las prisas poco comprensibles unas veces y las tardanzas otras, el desconocimiento, cuando no el desprecio, de las pruebas aportadas y las actitudes autoritarias en el trato a los justiciables, desprestigian la justicia cuando la administran. Sabemos que la justicia absoluta es un ideal imposible, una de las ilusiones eternas del hombre. Una de las características más sobresalientes de las sociedades libres y justas es que garantizan de manera efectiva libertades tales como las de pensamiento, expresión, reunión y asociación entre individuos afines en ideas y aspiraciones o concepciones acerca de la justicia. Se llama “pluralidad”; esta palabra alude al hecho de que en toda sociedad libre existe una multiplicidad y variedad en las ideas que se tienen acerca del bien, de ese bien social que llamamos “justicia”.
Por otra parte, verdad y justicia son dos conceptos con reflexión propia en la historia de la filosofía. Entre ambas existe una relación necesaria e inseparable; se requieren mutuamente, de modo que donde no esté una tampoco podrá estar la otra; pero si relacionamos verdad, justicia y política, la inseparabilidad de estos conceptos yo no es tan evidente. La historia demuestra que cualquier forma de organización política que se crea poseedora de la verdad sobre la naturaleza del ser humano y el sentido de la historia, e intente vincular esa verdad con formas estructuradas de justicia, o va camino hacia el autoritarismo o se encuentra en medio de él, pisoteando los derechos y la dignidad de la persona humana; existen demasiados casos en la historia. Nunca los Estados que se declaran poseedores de la verdad absoluta han hecho felices a los ciudadanos que viven en ellos.
Una tarea ingrata, al referirnos a la administración de justicia, es atreverse a discrepar de las sentencias dictadas por los jueces; gente amiga enseguida te alerta de los peligros que pueden recaer contra aquellos que osen discrepar; de ahí que, con no poco temor, se suele decir: “Acato la sentencia, pero no la comparto”. En el fondo, y desde la sinceridad, quien tal aserto utiliza, lo que está pensando en su interior es que no comparte la sentencia pero que tampoco la acata.
No es infrecuente que las burbujas en las que se encierran ciertos colectivos profesionales, entre otros, los profesionales de la justicia, les haga incapaces para ver la realidad tal como es. La diversidad genera complejidad y la realidad es tan diversa y plural que meterla en el corsé de la simple letra de la ley, sin una interpretación inteligente de la misma, no sólo jurídica sino lógica, corre el riesgo del error; de ahí que una gran parte de los ciudadanos estén dispuestos a aceptar la justicia y sus leyes, pero NO muchas de sus sentencias. Al igual que tenemos derecho a conocer las propuestas y argumentaciones que hacen los diputados en el Parlamento, a los que sí hemos elegido, tenemos más derecho a saber qué piensan, argumentan y deciden aquellos que condicionan son sus sentencias nuestras vidas y hacienda, para bien o para mal y que, encima, no los hemos elegido.
Una democracia de calidad depende en buena medida de la confianza que tengan los ciudadanos en las Instituciones que la sustentan. Los ciudadanos que aspiran a vivir en una democracia ética y transparente, saben que la identidad ética de los políticos o de quienes ejercen la Jefatura del Estado, entendida como fidelidad a las propias convicciones morales y al cumplimiento y lealtad a los principios que prometen, es la garantía de la confianza que les merecen. Esta debe ser la identidad política y ética inalterable de su conducta y gestión; sólo por ella se les cree y se les vota. Idéntica analogía sucede con la monarquía y la justicia y con aquellos que la administran, aunque los ciudadanos no voten ni al monarca ni a los jueces.
“Amar por señas”, es una comedia de capa y espada de Tirso de Molina en la que muestra la fuerza sutil de su ingenio. En momentos de una generalizada relajación en el universo religioso del siglo XVII, no se puede ignorar lo que ocurría en el interior de ciertos conventos en los que, a través de rejas y celosías, al modo del título de la comedia de Tirso, se daban manifestaciones de amor por señas entre ciertas monjas y ciertos galanes de la nobleza que tenían acceso al convento. Para muchos ciudadanos también existe la convicción de que, si no amor, sí existe connivente y generosa condescendencia por señas entre algunos jueces y juezas con políticos y representantes de altas Instituciones del Estado.
Una de las principales funciones de un sistema jurídico es proporcionar orden en el que, de otra manera, sería un mundo desordenado y generar confianza en los ciudadanos que acuden a su arbitrio y amparo. A fin de cuentas, se trata de proteger derechos y garantías de aquellos ciudadanos que participen en un proceso judicial. El problema de un sistema jurídico no bien administrado o no bien explicado, cuando menos, genera confusión e indignación. Esta es la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos al contemplar cómo se administra la justicia por algunos magistrados y escuchar o leer algunas de sus sentencias.
Los jueces son personas autorizadas y nombradas por el Estado para administrar justicia; no están para crear un orden legislativo, sino para aplicar el derecho, es decir para dirimir los conflictos que se les presentan a través de la aplicación del derecho y sus leyes, a casos concretos. Por otra parte, el nombramiento de los jueces es un tema que, sin duda, merece un análisis, ya que un porcentaje de los errores judiciales están directamente relacionados con la selección, el nombramiento y la permanencia de los jueces, y si el proceso por el que se les designa está viciado o amañado por intereses espurios, aquellos que les nombran y les mantienen en el cargo alguna responsabilidad tienen.
Pocas cosas desaniman más a los ciudadanos que cuando saben que están en la verdad de sus derechos, los jueces dicten sentencias que contradicen la verdad de esos derechos. ¿Cómo aceptar, entonces, esta contradicción? Acertaba el periodista francés Alphonse Karr cuando afirmaba: “Con intención o sin ella, se confunde siempre a los jueces con la justicia y a los curas con Dios. Así se acostumbran los hombres a desconfiar de la justicia y de Dios”.