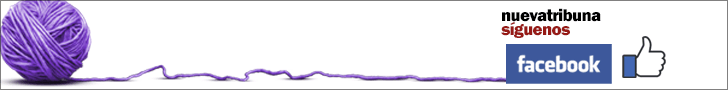“Que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro, ni cualquiera tan pobre como para verse forzado a venderse”
(Rousseau, Del Contrato Social)
¿Cómo es posible que los agricultores y ganaderos no cubran gastos, mientras que sus productos no dejan de aumentar sus precios en el mercado? ¿Cuál es la explicación de que los trabajadores pierdan mucho poder adquisitivo y sin embargo los empresarios vean aumentar sideralmente sus beneficios? ¿Tiene sentido que un mayorista rebaje hasta cifras inasumibles los márgenes de quienes dedican sus vidas a cultivar sus campos o cuidar de sus rebaños? ¿Resulta sostenible que los asalariados no puedan hacer frente a la inflación y las empresas energéticas o los bancos no quieran asumir un pequeño gravamen a sus enormes ingresos, gigantescos en proporción a lo que ganan sus empleados? ¿Hasta cuándo cabe tensar la cuerda sin que se rompa?
Resulta curioso que algunos productos presenten la etiqueta de precio justo, para informar al consumidor que al comprarlos puede hacer subsistir a pequeñas cooperativas de países lejanos. Lo suyo sería que hubiera un justiprecio para cualquier tipo de mercancía, sin que quienes ofician como intermediarios acaparen buena parte de las ganancias con un esfuerzo mucho menor. Las cooperativas y los mercadillos intentan corregir esos excesos, intentando hacer más expedito el camino hacia los consumidores. Primar los productos de cercanía y comprar en establecimientos más pequeños depende por entero de nosotros. Muchas veces no se precisan tanto nuevas leyes y bastaría con cambiar de hábitos.
Primar los productos de cercanía y comprar en establecimientos más pequeños depende por entero de nosotros
El sueño del triunfo social es ganar dinero a espuertas en un santiamén y lo que mejor cuadra con esa meta es el espíritu del comisionista. Hay casos extremos, como el de importar mascarillas desde Malasia para vendérselas al ayuntamiento madrileño reteniendo un porcentaje alucinante que podría haberse destinado a comprar mucho más material. Un dinero aportado por todos los contribuyentes acaba en bolsillos particulares y pese a ello quienes debían vigilar ese tipo de operaciones continúan gestionando lar arcas publicas como si nada. Se conforman con alegar que no deja de ser una práctica habitual. Se inculca el emprendimiento e implícitamente se desprecia ser asalariado, como si lo primero pudiera subsistir sin contratar a gente.
Contra lo que sucedía en épocas pasadas, el hacerse funcionario está mal visto. Esa seguridad laboral sería presuntamente incompatible con reciclarse o tener ambiciones profesionales. Lo suyo es arriesgar y estar disponible para ir adaptándose a las volátiles demandas del mercado laboral. Esto por supuesto es rentable para quien ve los toros desde la barrera e impide que sus familiares puedan conocer precariedad alguna, porque su patrimonio y prósperos negocios aseguran su destino. Pero no es tan obvio que sea lo más interesante para quienes requieren del ascensor social para conquistar cierta estabilidad económica.
Lejos de primar la solidaridad, nos tienta el salvarnos del naufragio sin reparar en quienes no pueden hacerlo sin ayuda
Aun cuando signifique nadar contra la corriente del pensamiento hegemónico, la iniciativa de asociarse para poner en marcha cooperativas donde cada cual sea su propio jefe y el beneficio sea totalmente acorde con tu propio esfuerzo no parece un mal esquema. Suena mejor que amasar grandes fortunas gracias al capital aportado por pequeños accionistas y un plantel de trabajadores cuyos derechos están en la cuerda floja, como muestra la intuición prospectiva del excéntrico Elon Musk.
El dueño de Tesla decidió no comprar Twitter y lo hizo tras despedir a un tercio de sus recursos humanos, porque tuvo una mala intuición respecto al futuro de los avatares económicos. Puede lanzar al espacio su coche tripulado por un maniquí con un dispendio astronómico, pero no puede pagar las nóminas de su plantilla. Los bancos también despiden a sus empleados cuando se fusionan y hacen que los clientes cursemos nuestras operaciones bancarias con aplicaciones, restringiendo servicios e ignorando la existencia de personas que no dominan ciertos dispositivos digitales. Nos cobran gastos por unas gestiones que acaba haciendo su propia clientela y para colmo hay que rescatarles cuando sus responsables falsean las cuentas.
Esta doble vara de medir, donde unos nunca pierden y otros no se logran mantener a flote genera unas desigualdades insoportables. Las bolsas de miseria y los oasis de opulencia crecen sin parar, en tanto que la desaparecida clase media se puede acabar convirtiendo en una pieza de museo. Con todo, no queremos renunciar a nuestro tren de vida y nuestra tóxica dependencia de ciertos artículos, aunque así lo aconsejen las pandemias, los conflictos bélicos, las migraciones masivas, la tensión geoestratégica o el cambio climático entre muchos otros factores. Lejos de primar la solidaridad, nos tienta el salvarnos del naufragio sin reparar en quienes no pueden hacerlo sin ayuda.
La desigualdad social que impera por doquier tiene sin duda precedentes históricos. Pero eso mismo debiera servir para ponernos en alerta de que acaparar los recursos esquilmándolos a una inmensa mayoría no es algo sostenible. Urge cambiar nuestra mentalidad y nuestros valores. El culto al dinero y un consumismo compulsivo no es algo que pueda hacernos más felices. También es un error admirar inconscientemente a los comisionistas e intermediarios que se aprovechan sin escrúpulos del esfuerzo ajeno. Sus escandalosos beneficios pueden ser legales, mas eso no significa que sean legítimos. Toda opulencia conlleva una intolerable miseria que impone fijar normas para redistribuir la riqueza.