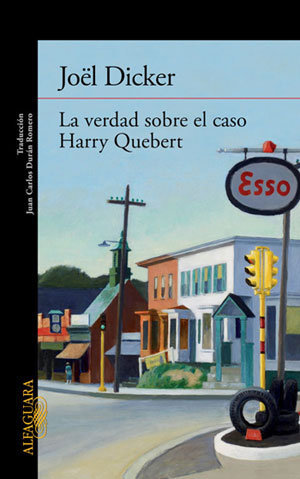
Por Leo Pérez | Joël Dicker comienza su segunda novela, La verdad sobre el caso Harry Quebert a partir de una premisa tan manida como intrigante: “las crisis de creatividad”, que vienen a ser como las crisis de los 40 pero con plazos de entrega de por medio.
Un joven autor de bestsellers que ha deslumbrado con su opera prima, se queda literalmente seco de ideas después de aceptar un suculento anticipo para una segunda novela. Agotando todo el manual del niño malcriado y con ello la fecha límite de entrega de su obra, termina viéndose con el aliento en el cuello de familia y editores que planean sobre él todo tipo de amenazas, denuncias, plagas de langosta, aquelarres y un largo etcétera. Como catarsis decide visitar al antiguo amigo que le hizo surgir el gusanillo por la escritura. Cuando llega a su destino (las distancias en USA son tan descomunales que dan para sus buenas 10-12 páginas de paisajes) encuentra que este hombre (el Harry Quebert del título), se ha metido en un berenjenal importante sucedido años ha y en el cual como todo buen rompecabezas, cada respuesta plantea un buen par de preguntas.
Hasta pasada la mitad del libro éste no sólo responde a la expectativas de entretenimiento y suspense que se le suponen a todo bestseller de este tipo, sino que incluso las supera. La trama está bien argamasada y los tópicos no hacen ruido al pasar el separador de hojas. Se llega incluso a entrever al pobre Joël Dicker en su estudio, enfriándosele el café mientras se devana los sesos estudiando como desenredar la madeja que lleva 300 páginas hilando. Incluso intentas ayudarle, brindarle una idea, encaminarlo por aquí o por allá, jalearle si es necesario. Posiblemente hacia la página 350 llega a cuadrarse el círculo y ya hasta deseas lo mejor a todos los protagonistas, incluso a la familia de Dicker y a todos los responsables de Alfaguara. Y lo haces porque estás seguro que a partir de aquí esto sólo puede y va a empeorar.
Hasta cierto punto es lógico. Para desatar tal nudo harían falta paciencia, otras 500 páginas de elucubraciones o un corte brusco (puedo desvelar que esta novela no acaba con un terremoto). Tirar por la calle de en medio implica que el autor confía a los últimos capítulos del libro tantas explicaciones que de hecho tiene que acudir a menudo al pasado a tomar prestadas algunas, y este expolio temporal animado por el deseo continuo de caminar sobre un alambre resbaladizo, sosteniendo además una piraña en cada mano, lleva a cambiarle la cara a TODO, pero a TODO lo que el propio Dicker se había molestado en consolidar a partir de la palabra COPYRIGHT. Esta sacudida no resulta en absoluto creíble y hasta nos da que pensar si nuestro joven talento no se quedó a su vez sin ideas y, urgido por los plazos o tal vez por un agente que de repente hubiera perdido su sentido del humor, concluyó de cualquier manera este fresco de sueño americano, oportunidades perdidas y traumas metaliterarias. Yo no me acercaría de nuevo a esas últimas 50 páginas sin un par de Gelocatiles y un contador Geiger de tópicos.













