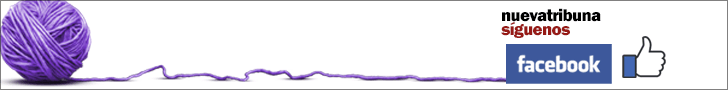Hay algo animal en la voz que se expande desde el centro de los pulmones cantando a coro y en masa mientras una banda de rock templa el aire; también, más sutil, en la cadencia de un cuento susurrado antes de dormir. La emoción brota en cada caso, inunda la mente mientras el sonido ocupa ramales y oquedades en la cabeza, y se derrama por el resto del cuerpo. Insultamos en nuestra lengua materna y también las cosas hermosas o difíciles cobran más peso, precisamente por lo ligada que está la voz -cuando esta es posible- a la raíz de quienes somos.
Tal vez sean la vibración y el ritmo los elementos más primarios, que no menos complejos, los que desempeñen esta función, pero lo cierto es que incluso cuando nos desasimos, con recelo al principio, de la impresión de ser vistos y cantamos tímidamente en la ducha, la voz transmite un energía que nos hace erizar la piel. Si gritamos de miedo nos desgarramos y los músculos se desanudan. Cuando abroncamos somos la cueva en que el sonido de nuestra voz se convierte.
Los seres humanos articulamos el sonido y así consignamos, a través de diferencias significativas, el mundo. Nuestras lenguas son sistemas con normas, pero estas normas están al servicio de la comunicación, y la comunicación está al servicio de quienes se dicen. Siempre nos decimos a nosotras mismas cuando decimos el mundo, no por ensimismamiento, sino porque somos el instrumento a través del cual conocemos las cosas.
Las sociedades en que vivimos, en tanto que circunstancias materiales e inmateriales, son también instrumento que tamiza nuestro acercamiento al mundo y a nosotras mismas. De forma que no es baladí aventurarse y proponer cambios en el sistema cuando no es capaz de nombrar la vida que llevamos. El lenguaje articulado es civilizador; nos ayuda a comprender el universo y a proyectar una imagen de ese universo. Me parece que el diálogo entre proyecciones es beneficioso cuando tiene como propósito entender, comprender, escuchar para descubrir esos aspectos de la realidad que no conocemos porque no nos tocan directamente o porque nos falta sensibilidad para detectarlos, para empatizar.
Mi familia, por ejemplo, hubiera sido pseudo normativa hace treinta años, aunque cada vez es más mainstream. Sucesivas desestructuraciones familiares, superadas en parte, han dado lugar a un grupo familiar, entendido en un sentido amplio, en que hay parentescos ciertos desde el amor y el respeto que, sin embargo, no tienen nombre. Mi hijo, primero por mi parte, tercero por parte de su padre, reivindicaba hace no mucho tiempo que la madre de sus hermanos mayores era su madrastra, porque esa relación tenía que tener necesariamente un nombre. Nombramos también para construir.
Mi mente de filóloga entiende las limitaciones de la lengua que hablamos, entiende sus piezas, sus propiedades y las relaciones mediante las cuales funcionan; también entiende y tiene conciencia de los cambios que se han producido desde el latín y puede remontarse hasta un hipotético indoeuropeo (no olvidemos que se trata de una protolengua que es en realidad una abstración en que se recogen elementos comunes que, si bien son la constatación de una filogenética evidente, no deja de ser una reconstrucción hipotética; como si, reuniendo edificaciones coincidentes total o parcialmente en diversas partes del planeta pudiéramos confirmar que existió la Torre de Babel y dibujar su aspecto concreto sumando los elementos comunes). Hay múltiples variaciones en un idioma, que tratan de incorporar nuevas realidades; últimamente contemplo con asombro cómo “puto” ha pasado de adjetivo y sustantivo a adverbio que va deviniendo morfema prefijo, en tan poco tiempo, que escuchar ya frases como “me puto importa” apenas rechina.
Me parece que las normas de una lengua deberían estar al servicio de las aspiraciones legítimas de quienes la hablan. Dar espacio a la identidad, en todas sus formas, es una de esas legitimidades.
Cada vez me da más pena escuchar bromas hirientes sobre pronombres y morfemas de género; participan del deporte colectivo de ningunear y despreciar, y cuelgan a otras personas el cartel de la ridiculez, el esperpento, la actitud caprichosa o la violencia. Como en la segunda temporada de Sex Education -qué interesante antítesis el nombre de Hope y su tenacidad en desmentirlo a través de sus acciones alienantes-, quien escribe e impone la etiqueta se retrata. Intenten que el efecto de conjunto de la foto no nos avergüence como sociedad, por favor. Nos va la vida en ello.