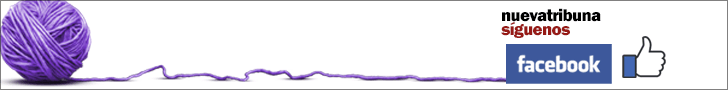La sensación de sentirse por encima del bien y del mal, de flotar de felicidad en medio de las suertes y desdichas de los demás, de tus supuestos súbditos –visión monárquica inevitable desde el puesto de monarca–, eso, debe ser una sensación inigualable e inolvidable. Y eso no lo pueden sentir ni siquiera los ricos si tienen responsabilidades de alguna manera. Pero esa sensación la ha debido tener el ex-(de)mérito Juan Carlos I, la de poder hacer cualquier cosa que le venga en gana con dinero ajeno y sin responsabilidad, ni política ni personal. Esa situación tiene componentes objetivas o, mejor dicho, causas objetivas y subjetivas. Las primeras se deben a que España es una monarquía y que en la propia Constitución recoge la inviolabilidad del monarca, aunque limitado a su papel político como figura cúspide de la estructura del Estado y referido, supuestamente, a los actos propios de su cargo.
Las supuestas fechorías de Juan Carlos I en tierras árabes con los jeques correspondientes ni es ético ni debiera quedar impune
¿Cubre la Constitución las supuestas fechorías del ex-monarca, haga lo que haga, cualquier acción, incluso aunque no sea propia de su cargo, incluso cuando ya no es monarca? Sus prerrogativas constitucionales, sus privilegios no parece que lleguen a tanto, la cosa es objeto de discusión jurídica entre constitucionalistas y resulta llamativo –incluso patético– los esfuerzos en el diario El País (El retorno del rey Juan Carlos) de constitucionalistas como Pedro Cruz Villalón, catedrático de la materia, para intentar justificar lo que, al menos desde la ética, no lo es. Cazar elefantes no sería anticonstitucional, pero sus supuestas fechorías en tierras árabes con los jeques correspondientes –aunque sea para facilitar inversiones españolas en esas tierras– ni es ético ni debiera quedar impune.
A los que no somos monárquicos ni por cuestiones de fundamento ni por táctica política, por real-politik, no queremos acabar con la Monarquía por la tradición impune de las fechorías de los borbones desde que el bisnieto de Felipe IV (penúltimo Austria) se convirtió en 1700 en Felipe V, rey de España. Los que somos de izquierdas no queremos la monarquía por cuestiones de principio; los que son de derechas no les importa estas cosas y sí con quien comparte la cama el monarca correspondiente si no es con la consorte; a los de izquierda no nos importan las corinas de turno. Los no monárquicos miramos el despilfarro de la institución, a los de derecha monárquicos se fijan en otros supuestos despilfarros –aunque sean falsos– pero no les importa los de la Corona. Y en cuanto a los méritos contraídos por su figura, los que somos de izquierda nos gustaría reconocer su papel de pilar de la democracia si estuviéramos seguros de que ese pilar está bien fundamentado por los hechos, que son de granito y no de barro recocido. El problema es que tenemos dudas y certezas, y nos gustaría tener solo certezas, pero es que éstas ni siquiera son firmes ni leyendo a Javier Cercas en Anatomía de un instante.
Porque para los que no somos monárquicos la figura de un monarca como titular de una institución como la Corona nos parece una incoherencia y una contradicción con los principios del Estado de Derecho. La falta de una tradición democrática en España y la ausencia de asignaturas en los estudios secundarios (incluido el bachillerato) de conocimiento político sobre qué es el Estado, los derechos políticos y civiles, la diferencia entre Administración y Estado, la relación entre gobernantes y gobernados, etc., que la derecha española ha conseguido abortar desde su inicio en los tiempos de Zapatero, hace que los ciudadanos de izquierda pero, sobre todo, de derecha, desconozcan estas cosas. Por ejemplo, que desconozcan que el Estado de Derecho son, fundamentalmente, principios y no una institución, aunque el nombre pueda llevar a engaño. Desde la Declaración de Filadelfia de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 se ha ido consolidando dos principios –no son los únicos– del Estado de Derecho: el de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y el de que la posibilidad y responsabilidad de gobernar una nación viene dada porque los gobernantes sean elegidos directa o indirectamente por los gobernados: en caso contrario, somos súbditos y no ciudadanos, como pasaba en tiempos de la dictadura franquista y como es el caso de todas las dictaduras.
Los que no somos juristas de formación hemos aprendido estas cosas leyendo a García Pelayo, a Tierno Galván, al Duverger, a Elías Díaz, y a otros magníficos juristas y estudiosos del tema, pero también lo hemos aprendido en el día a día, en la lectura cotidiana. Y el problema para la Monarquía es que esta forma de Estado de una democracia rompe este segundo principio, porque es justamente la excepción anterior dado que el monarca no ha sido elegido por nadie, sino que su figura institucional es fruto de una herencia, como el que recibe una finca en Torremolinos de sus papás. En este caso la finca es la Zarzuela. Y si a ello le añadimos lo de la inviolabilidad, cosa discutida y discutible, la cosa es la repanocha, que diría un castizo.
Dentro de 9 años celebraremos el centenario de la II República. Creo que los españoles nos merecemos elegir la forma de Estado y librar de la Constitución de 1978 la insoportable carga de que no pudiéramos votar por separado la democracia y la forma de Estado los que aún vivimos y votamos en su momento, y, con más razón, los que por edad no pudieron votar en aquella fecha. En 1936 volvió a cumplirse aquello de que la derecha siempre debía gobernar, bien con elecciones, bien con golpes de Estado (siglo XX), bien con pronunciamientos (siglo XIX). La mayor y mejor demostración de que la derecha sociológica española –ahora representada política y principalmente por el PP, Vox y Ciudadanos– ha aceptado la democracia sin peros es la de que puedan perder y ganar las elecciones sin cuestionar la democracia. Ni en el siglo XIX ni ahora mismo ha sido así. Y si alguien tiene duda que recuerde las palabras de Pablo Casado –presidente ahora extinto del PP– dirigidas a Pedro Sánchez a partir de la moción de censura e, incluso, tras las últimas elecciones del 2019. La prueba definitiva sería precisamente que pudieran celebrarse elecciones a presidente de la República –como en Francia– y que, fruto de las mismas, saliera un presidente de izquierdas. En ese momento la democracia española se habría consolidado, porque ello representaría que las derechas políticas y sociológicas españolas admitirían el juego democrático, tal como ocurre en el Reino Unido, Francia, Alemania, etc. Y, como efecto colateral, evitaríamos a los constitucionalistas de derechas el papelón de justificar lo injustificable, porque normalmente son gente mayor y no están para esos trotes.