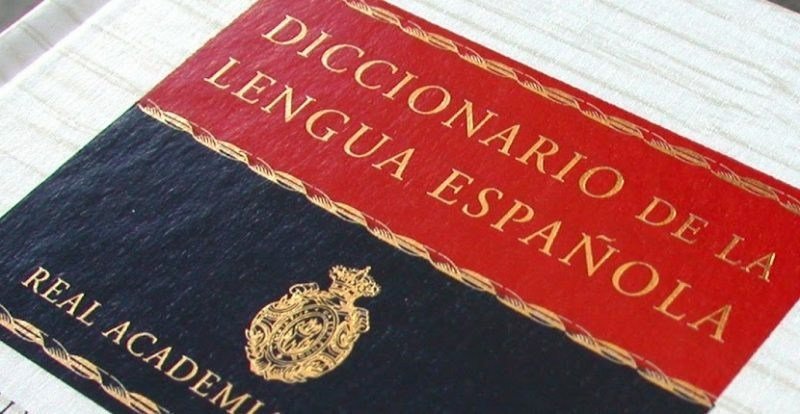
La economía del lenguaje no es una ley escrita ni sustenta 'todo el equilibrio de una lengua', pero sí es un acto inconsciente que está presente, sobre todo, en el habla oral de casi todas las partes del mundo
La petición del Gobierno de que la RAE emitiera un informe no vinculante sobre la necesidad, o no, de cambiar la redacción de la Constitución (por poco inclusiva) y la amenaza de Pérez-Reverte de abandonar la Academia si se cedía a lo que él considera «idioteces» ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el llamado lenguaje inclusivo.
Debate que, en un país cuyos habitantes parecen tener no ideas políticas, sino pasiones políticas, ha levantado, por supuesto, una polvareda en las redes que aún no se ha asentado. Carajal —que así lo llaman en mi pueblo— que no seré yo el que llame a detener, con lo divertido que es. Tal es mi catadura moral como intelectual y como observador de la cosa pública.
A lo que no me resisto es a meter baza yo también —aunque sepa que me pude costar algún palo—, toda vez que me gano la vida escribiendo o editando lo que otros escriben, es decir, trabajando con las palabras. Esas venerables ancianas siempre jóvenes que algunos quieren poner a su servicio cuando, como decía Luis Rosales, somos nosotros quienes las servimos a ellas, que ya llevan milenios entre nosotros y que aquí se quedarán cuando nosotros nos hayamos ido —y queden sólo los pájaros cantando, por parafrasear a otro poeta—.
Para empezar, creo que conviene diferenciar entre esa parte del lenguaje inclusivo que apuesta por las redundancias —«hombres y mujeres», «ciudadanos y ciudadanas», etcétera— de esa otra que apuesta por usar el femenino cuando este exista y se refiera a una mujer —jueza, doctora, diputada,…— o un término neutro para indicar una pluralidad que acoge a hombres y mujeres —ciudadanía en vez de «los ciudadanos» o la humanidad en vez de «el hombre»—
Si el segundo caso creo que tiene posibilidades de prosperar, incluso en el ámbito cotidiano y en el oral —y de hecho ya ha prosperado en lo referente al uso del femenino—, no lo tengo tan claro en el caso de las redundancias.
En ese aspecto y de inicio, hay que diferenciar a su vez entre el lenguaje oral y el escrito. En el primero, por más normativas de uso inclusivo que se quieran imponer —y más allá de los cazadores de votos, que siempre tienen que medir sus palabras para no quedar mal con nadie—, dudo que esa parte del lenguaje inclusivo que apuesta por las redundancias prospere. La razón se llama «economía del lenguaje».
Como decía hace poco en una columna de eldiario.es Elena Álvarez Mellado: «Podemos argumentar ateniéndonos al principio de economía que cierta propuesta lingüística puede tener pocos visos de arraigar y sobrevivir a largo plazo. Pero creer que la economía del lenguaje es una ley que debemos cumplir (y hacer cumplir) o el único principio que rige y sustenta todo el equilibrio de una lengua es una aproximación muy limitada que refleja mal cómo funciona el lenguaje en su conjunto».
Efectivamente, la economía del lenguaje no es una ley escrita ni sustenta «todo el equilibrio de una lengua», pero sí es un acto inconsciente que está presente, sobre todo, en el habla oral de casi todas las partes del mundo. De ahí que, personalmente, vea difícil que las redundancias como «diputados y diputadas», «ciudadanos y ciudadanas» y el largo etcétera de ejemplos que podemos extraer del cada vez más redundante lenguaje político puedan calar en el habla común.
Incluso si se instituyeran comisarios de ese habla, que vigilasen o sancionasen a quien no se manifestase inclusivamente —previsión, por lo demás, bastante terrible—, creo que al final, en los actos verdaderamente privados esa inconsciente economía del lenguaje primaría y el hablante de a pie tornaría a usar sólo una palabra: aquella que, según su cultura o incluso su posicionamiento político, considerase neutra o que engloba a ambos géneros.
Sólo quienes, como digo, tuvieran un cargo público y hablasen para una determinada audiencia —situación para la que la teoría lingüística recoge el nombre de variedad situacional o diafásica, pues se considera que el hablante sólo empleará esa variedad del lenguaje (en este caso las redundancias) en esa situación concreta y no en su vida diaria— mantendrían el empleo del lenguaje inclusivo en el habla.
Cosa distinta es la escritura. En este caso es más sencillo imponer normas que no permitan, por ejemplo, el empleo de un lenguaje no inclusivo en cualquier documento oficial, de manera que hasta el funcionario del escalafón más bajo de la administración tuviera que utilizar esas redundancias en su labor. Y lo mismo en cualquier otra manifestación escrita que tuviera carácter público, desde los anuncios escritos hasta los prospectos, las instrucciones de uso de un juego o las noticias.
El peligro en este caso es, como ya ocurrió en la Alta Edad Media con la progresiva separación del latín oficial de las lenguas romances, la creación de un lenguaje burocrático e institucional cada vez más alejado del habla común y, por lo tanto, menos comprensible para la ciudadanía. Esa separación del lenguaje sería —ya lo fue— más importante de lo que parece, pues sería símbolo y a la vez causa de una mayor separación entre el pueblo y las instituciones que, en teoría, lo representan —y que sin embargo no hablarían su mismo «lenguaje»—. Dándose el caso de que podrían crearse dos culturas: una institucional (o institucionalizada) y otra «popular».
En lo que se refiere a la escritura que podríamos denominar artística —la ficción, la poesía, el periodismo basado en un lenguaje creador… y desde luego en artes como la canción— me cuesta imaginar también que puedan comenzar a emplear esas redundancias, dada la importancia que la eufonía y el ritmo tienen en este tipo de escritura. Incluso, me cuesta creer que acepten aquellos términos «neutros» a los que me refería al principio, por las mismas razones: en un verso o en un párrafo, que una palabra lleve el acento en una sílaba y no en otra es fundamental y si se refieren a una misma realidad, el autor elegirá siempre aquella opción más rítmica.
No obstante, igual que existió durante varias décadas del siglo pasado una novela y una poesía de inspiración soviética que daban mayor valor al elemento político de las mismas que al lenguaje artístico, puede darse el caso de una fragmentación del mundo de las letras entre quienes acepten dichas normas —por razones políticas o, sencillamente, por imitación inconsciente, pasado un tiempo— y quienes se revelen contra ella.
Llegado este punto de la columna, supongo que sería la hora de que quien esto escribe propusiera una solución o al menos valorase la situación actual. Pero no lo haré. No porque no quiera —que también—, sino porque no puedo. Afortunadamente, los poetas, como suele decir Juan Carlos Mestre, son los legisladores de lo invisible. Y los periodistas, añado yo, los atalayas de la actualidad. Ninguno, a dios gracias, somos legisladores de los mundos visibles. Así que el trago de dar soluciones que lo pasen los políticos, que para eso cobran. Y salen en los telediarios.
Los demás, a estas alturas de mes, ya sólo podemos pensar en irnos a la playa.


