
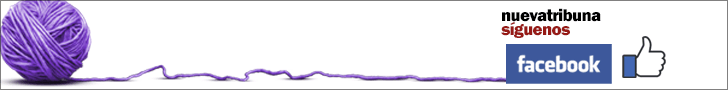
Nací en un pueblo pobre pero muy bello, un pueblo de casas solariegas, de casas humildes, de grandes monumentos en el que los árboles ornamentales partían del casco viejo para, acompañados por las acequias transparentes, atravesar la huerta y unirse a los que poblaban las montañas circundantes. Sí, había pobreza, vi pelearse a críos de mi edad por coger una taza de leche en polvo americana. Tampoco había gordos, éramos escuálidos como palos de escoba, secos, esmirriados, pero ágiles, capaces de subir a la copa de una carrasca de veinte metros en menos de un minuto. A finales de los sesenta y principios de los setenta, mucha gente se fue, emigró a Barcelona, Benidorm, a Europa. Yo era un zagal y no sabía de casi nada, como ahora, pero un día bajé a la casa que tenían mis abuelos en la huerta, después de meses. Llamé a mis amigos desde lo alto de un cerro y nadie respondió. Había un silencio sepulcral, raro, amenazador. Con mis hermanos salí a buscarlos. No había nadie en ninguna casa. De pronto, encontramos a uno, al Apachuce. Nos dijo que se habían marchado, que la tierra no daba nada y que lo poco que daba no era para quien la trabajaba sino para quien no lo hacía pero tenía escrituras. Me sentí triste, no era lo mismo. La huerta seguía siendo igual de hermosa, pero se había quedado sola. Durante los años siguientes la huerta fue arrasada y los árboles sustituidos por naves industriales que en la mayoría de los casos eran abandonadas al cabo de unos años para hacer otra al lado. Cosas de la economía sumergida. Me juré que el pequeño trozo de tierra que rodeaba la casa de mis abuelos sería como una fortaleza verde.
El pueblo era en extremo agradable durante los veranos. Un mes de calor, el que va desde mediados de julio a mediados de agosto, y luego las tormentas y el fresco de los atardeceres que obligaba a echarse la rebeca al hombro. Fue a principios de los años ochenta cuando comencé a notar cambios sustanciales. Se había construido mucho sin orden ni concierto, se había urbanizado irracionalmente, se había destruido la huerta y en el pueblo apenas quedaban árboles porque era algo que ni preocupaba a los mandatarios municipales ni a la inmensa mayoría de mis paisanos, que consintieron en silencio la tala de dos plataneras centenarias con ejemplares de más de veinticinco metros de altura. Hoy, todavía subsiste la tercera, cinco kilómetros de plátanos grandiosos pero cada vez más diezmados por la dejadez municipal y la indiferencia ciudadana. Fue por aquellos años, mediados de los ochenta, cuando comencé a observar que el fresco de las noches veraniegas comenzaba a desaparecer, que en días de invierno se llegaba los veintitantos grados, que en Navidad -recuerdo siempre a mi abuela intentado disuadirnos de salir a la calle por el frío- comenzaban a florecer los almendros. Lo achaqué al crecimiento caótico del pueblo, a la desaparición de la huerta, a la carencia casi absoluta de arbolado urbano y al incremento exponencial del parque automovilístico.
Si fuésemos capaces de recuperar el verde que hemos arrasado sin piedad, todavía podríamos detener el desastre climático
Por entonces fue cuando oí por primera vez hablar del cambio climático. Sin embargo, gracias a un concejal inteligente, capaz y patriota -Juan Montiel Vila- se recuperó un paraje bellísimo que estaba a punto de desparecer por las embestidas meteorológicas y la dejadez. El paraje se llama Las Fuentes del Marqués, un maravilloso lugar lleno de árboles caducifolios que acompañan un nacimiento de agua cristalina que desde los tiempos de Roma ha servido para regar las huertas y regalar vida. Todavía hoy, cuando los veranos se han vuelto extremos, cuando no es difícil que a las doce de la noche se lleguen a los treinta grados, cuando las temperaturas diurnas muchas veces son en extremo agresivas, como nunca lo fueron, adentrarse en ese paraje pegado al pueblo es reconciliarse con uno mismo, con la humanidad. Por muy duros que sean los envites de los vientos saharianos, por mucho que hierva el aire y queme la tierra, allí, rodeados de árboles, de arbustos, de agua, se puede vivir, se puede respirar, se puede gozar de la existencia y considerar que no todo está perdido, que si fuésemos capaces de recuperar el verde que hemos arrasado sin piedad, todavía podríamos detener el desastre climático que la acción descabellada del hombre capitalista ha creado y que amenaza con hacer desaparecer a miles de especies, incluida la nuestra, en las próximas décadas.
Hace unas semanas el satélite Copérnicus Sentinel 3 registró temperaturas de más de 60º en la superficie terrestre de La India y 51º de temperatura del aire a la sombra. El año pasado se sobrepasaron los cincuenta grados en Canadá y actualmente arden millones de hectáreas en el territorio más frío del planeta: Siberia. La mayoría de las especies animales no están preparadas para soportar tales niveles de calor y los pronósticos de los científicos aseguran que caminamos indefectiblemente hacia ellos. ¿Podemos seguir mirando para otro lado? ¿Podemos continuar considerándolo como algo normal que siempre ha pasado ocasionalmente? ¿Podemos seguir destruyendo? ¿Podemos fiar nuestro futuro al aire acondicionado que aumenta el calentamiento global o de una vez por todas nos decidimos a afrontar que estamos ante el mayor reto al que se ha enfrentado el hombre desde que apareció en el planeta?
En España hay millones de hectáreas de tierra cultivada cuyos rendimientos no son rentables, miles de montes que han sido devastados por incendios, kilómetros de tierras baldías en las que no crece absolutamente nada y cientos de ciudades como la mía en la que no existe un arbolado urbano frondoso. Detener el cambio climático no es tarea de un solo país, precisa de acuerdos globales a corto plazo basados en principios científicos, pero España es uno de los países más amenazados y no podemos permitir que llegue el momento en que los cambios sean irreversibles, es decir fatales. Además de la drástica reducción del consumo de combustibles fósiles, para curar el daño que hemos hecho a la Naturaleza y ayudar a otras especies a subsistir, es imprescindible que acometamos la tarea de llenar de árboles todo el paisaje rural y urbano que no tenga una alta productividad. Las ciudades no deben tener ni una sola calle sin árboles, han de llenarse de espacios y anillos verdes; el medio rural y el monte degradado deben ser cubiertos de masas vegetales siguiendo las directrices de los científicos especializados en edafología, ecología, geología y botánica. Al mismo tiempo, se debe permitir el uso de los bosques por la ganadería extensiva y para la extracción racional y equilibrada de biomasa mediante la poda de las partes muertas de los árboles, lo que, sin duda, sería una fuente de riqueza para los territorios afectados.
Una calle arbolada frondósamente, no con cuatro matojos escleróticos, alcanza una temperatura de hasta 15º C menos que otra sólo poblada por vehículos. Los árboles son el mayor instrumento que tenemos para luchar contra el cambio climático, encarar un plan estatal de repoblación forestal rural y urbano sería mucho menos costoso que lo que se invirtió en rescatar al sistema bancario y crearía miles de puestos de trabajo para su mantenimiento, cuidado y explotación racional. Además, no nos queda otro remedio, o lo hacemos ya o no lo haremos nunca porque mañana será demasiado tarde.













