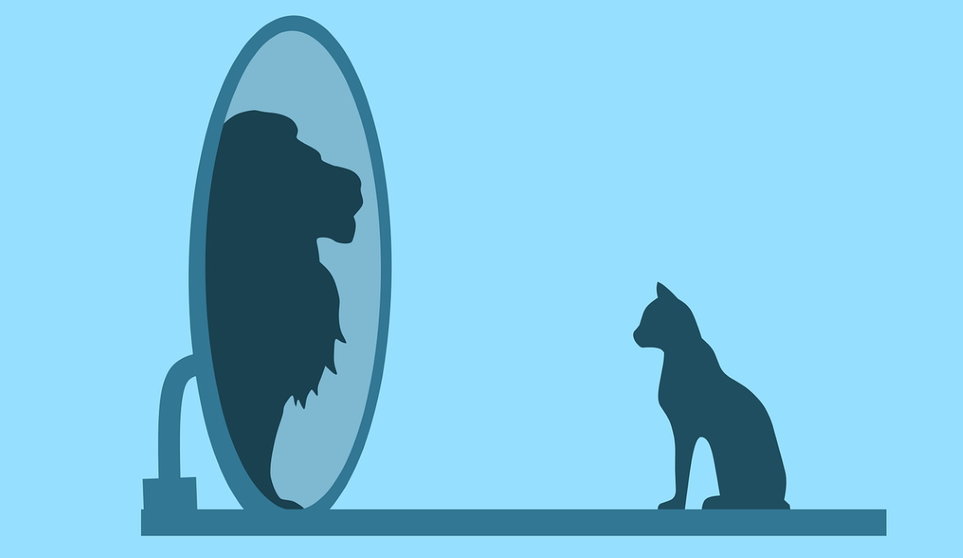

El tiempo pesa como plomo derretido en frío cuando se supera la setentena. Un período de descuento vital en el que la obsolescencia programada está presente aun no existiendo un plazo de vencimiento cierto. Pero es seguro. Y es el momento de las miradas introspectivas y limpias sin margen para los arrepentimientos de lo que pudo ser y no fue por efecto de las propias decisiones personales. Esas que muchos se empeñan en subrogar a otros en una fuga hacia adelante o hacia atrás sobre sus propias responsabilidades. Y sin otra misión imposible que no sea la de ajustar cuentas con uno mismo. Pero hay gentes que aún así se ponen en fuga y entonces… nos escriben sus memorias.
La inmensa mayoría de las memorias que uno cansinamente ha intentado leer apenas me han permitido soportarlas mucho más de diez páginas. Esa etapa límite que García Márquez consideraba imprescindible superar para conseguir continuar y terminar un libro. Porque el que escribe (o le escriben) esas páginas de su supuesta historia vivida, apenas acude a narrar acontecimientos de los que pueda arrepentirse o le hayan superado. ¿En qué ocasiones su nivel de incompetencia, falta de destreza o simplemente inexperiencia le superó por completo colocándolo en el podio del conocido “Principio de Peter”?. Casi nadie tiene el suficiente valor o coraje de soportar ese autoanálisis de los acontecimientos que han marcado su vida. Porque de lo contrario su narración de los hechos tendría un valor incalculable y necesario. No es lo frecuente.
Solo los que tienen destreza literaria, suficiente oficio como escritor y, desde luego gran capacidad de ocultación personal, son capaces de crear “ficciones” extraordinarias en forma narrativa que produzcan entusiasmo. Gentes como John Le Carré tal vez lo consiguieron. Pero han tenido que pasar décadas y múltiples lecturas de sus innumerables obras hasta que sus fans descubriéramos que a través de la multiplicidad de sus personajes estaba narrándose a sí mismo; desde la más absoluta complejidad de sus orígenes en el campo sentimental, anímico o psicológico. Solo al final, en forma breve de comentarios póstumos, nos regaló una especie de síntesis memorística de las anécdotas vividas que consideró relevante extraer de la ficción y convertirla en hechos reales, incluyendo algún que otro ajuste de cuentas. Pero eso se lo puede permitir un genio literario y no un personaje venido a lo menos, con intenciones de ensuciar lo más.
Viene a cuento todo esto porque van abundando, en redes sociales y en medios interesados, personajes con afán de ser considerados “personalidades” que nos regalan con más ira que interés sus personales y particulares inquinas. Unas veces en pretendidas memorias escritas en las que se atribuyen currículos basados en hechos inexistentes o inconsistentes. Otras derramando su malestar de patricios en excedencia en televisores de cobro y pago o en las boutades que se recogen, según los intereses en juego, por los que manejan las medias redes político-sociales convertidas en vertederos de bulos o detritus de la verdad. Pero no faltan tampoco los que imparten doctrinas a presente y futuro, haciendo un destrozo con su pasado por pura incoherencia con las responsabilidades que tuvo y que hoy exigen a otros en contradicción con sus propios hechos pretéritos.
Porque muchas de las verdades del porquero, con que algunos ensucian la historia contemporánea y la suya propia, nos provocan desasosiego a los que hemos de remar cada día para desatascar la ponzoña de ignorancia emocional que generan. Parece increíble, en una breve visita a cualquier establecimiento librero, la cantidad de publicaciones editadas de ese carácter, que abren la interrogante de lo inexplicable que resulta el coste de su distribución y la viabilidad financiera de muchos de esos panfletos pretenciosos de autocomplacencia. Las más de las veces atribuyéndose la potestad de otorgar fe de una verdad revelada que solo le justifica al autor y, pocas veces a la autora, aunque Cayetana Álvarez de Toledo constituye una verdadera excepción a esa regla de mínimos.
Uno puede llegar a entender la obsesión por trascender y dejar la huella escrita de su presencia en la historia. En un ejercicio no pocas veces de megalomanía que a nadie interesa y que resulta de una inutilidad apabullante. Pero hasta donde llevo conocido, más que nada lo que se marcan son pezuñas indelebles con más persistencia de mal olor que de interés historiográfico. O, a veces, un rastro de delatores. Mal nombre y peor oficio.
De otra parte, si una persona pretende ayudar para trasmitir experiencia es buena cosa y para eso está la docencia. La reglada y la que no lo está. La trasmisión oral de información procesada sobre la historia vivida y positivada permite sintetizar conclusiones sobre lo benéfico o maléfico de esos conocimientos y es parte de una docencia moral, social y emocional necesaria. La capacidad de narrar también por escrito esa pedagogía de la inteligencia es algo que los dioses reservan a unos pocos. Por eso se agradece tanto cuando sucede.
Tal vez por todo ello, si uno quiere hacerse respetar y, sobre todo, respetarse a sí mismo, lo más prudente es la administración perpetua del silencio de la memoria selectiva, ante lo imposible de exponer certezas subjetivas y auto justificativas sin producir daños colaterales. También es bueno ejercer la destreza narrativa y la dialéctica personal para provocar (con la ironía existencial que la buena experiencia aporta), el interés o la sonrisa sobre el enorme anecdotario de acontecimientos en su mochila, que los más experimentados suelen tener. Y más que determinante es poseer también la capacidad de contemplar y atender a las nuevas experiencias de otras generaciones. Para no morir de tanto autoconocimiento limitativo. Para contrastar la memoria positiva, Y, sobre todo, porque para hacerse escuchar primero hay que oír. Qué cosa tan obvia.






![Imagen de un títere[1] generada con el programa de DEEP AI, INC](/asset/thumbnail,768,432,center,center/media/nuevatribuna/images/2024/07/21/2024072107062137789.jpg)





