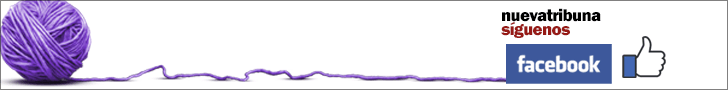Es muy socorrido, para no declararse ateo, como si esto fuera un pecado inconfesable, decir que tanto como creer en Dios, pues no. Y menos aún asistir a las liturgias eucarísticas y demás. Lejos quedan aquellos tiempos de rezar el rosario en familia e ir a la iglesia cada dos por tres en fechas muy señaladas que tanto abundaban y que ahora sirven para viajar o incentivar aún más el consumismo como fin en sí. Suele añadirse que, pese a todo, debe haber alguna instancia superior para explicar la existencia del mundo.
En realidad esa entidad superior quizá seamos los humanos mismos. Independientemente de que nos hayan creado, a partir de la nada por supuesto, según los creacionistas, o hayamos evolucionado desde formas primigenias, al ser humano le distingue y caracteriza el tener conciencia de sí, aunque no siempre lo parezca. Eso nos permite reflexionar y no vernos dominados necesariamente por las pasiones o los instintos. Tenemos las condiciones de posibilidad para elegir ser nobles y generosos o perversos monstruos repudiables.
A un animal se le puede domesticar (y muchas veces por cierto les tratamos mejor que a muchos de nuestros congéneres), pero nosotros recibimos un bagaje que debe configurarse por medio de la educación. El entorno de la naturaleza se ve cumplimentado con el universo cultural que vamos construyendo gracias al utillaje del símbolo. Las mediaciones culturales nos hacen tener una u otra cosmovisión, que por otra parte podemos ir enriqueciendo y modificar cuando resulta plausible hacerlo.
Además de cultivar las artes como artífices o espectadores, también somos capaces de construir artefactos tecnológicos muy sofisticados. El problema es que a veces nos dejamos dominar por ellos y tendemos a descuidar los afectos reales en aras de simulacros anodinos. Nos asombra ver cómo los chiquitines aprietan magistralmente la pantalla del móvil de quienes deberían cuidarles, cuando la magia está en desarrollar su portentosa imaginación con relatos o cachivaches muy sencillos elegidos al azar.
Comoquiera que sea, la vida es un milagro y no resulta muy inteligente malograrlo con unas reglas de juego social que demandan sacrificios absurdos a la mayoría o impone a los más frágiles unos credos dogmáticos que propician la superstición y el fanatismo. Antes de nacer no teníamos consciencia y al morir la perdemos. Esto es algo de lo que conviene cobrar conciencia. Los destellos de alegría en una mirada, el poder terapéutico de unas palabras amables o un hermoso paisaje, son cosas que afortunadamente no tienen precio, como todo cuanto es más valioso para nuestras vidas. Ese sublime y admirable don que podemos disfrutar o desperdiciar.
Contra lo que dijo Pascal, apostar por una vida ulterior asumiendo privaciones en esta, ya sea para entrar en el reino de los cielos o acceder al eternamente preterido paraíso comunista, no es un negocio muy recomendable. Hay que poner en su sitio, dicho sea de paso, el peso de los negocios, que no dejan de ser la negación del ocio. Una vida ociosa con las necesidades cubiertas es el mejor de los regalos. El desafío es generalizarla sin expandir las miserias al acaparar los recursos. Ojalá los trabajos más ingratos pudieran encomendarse a las máquinas. Bien al contrario soñamos con encomendarles la tarea de pensar por nosotros. Algo que también malogra el milagro de la vida.