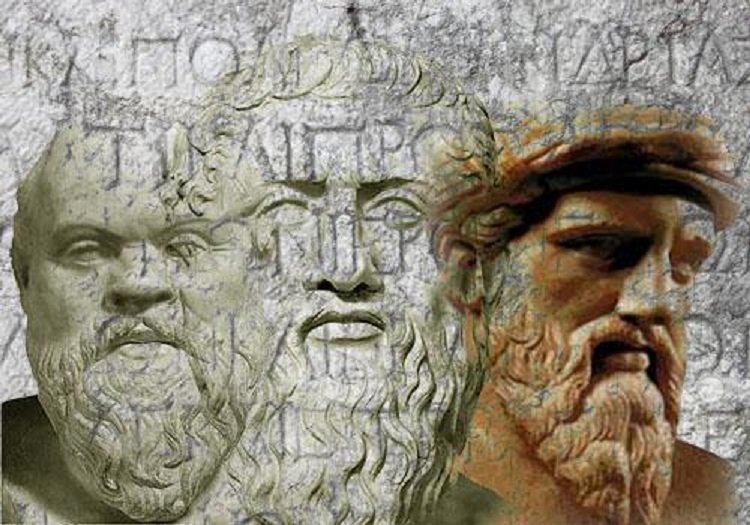
La pandemia de coronavirus parece haber llevado las discusiones filosóficas a los hogares. Los temas clásicos de la filosofía, como la muerte, la libertad, el miedo, el cuidado, el amor, la educación, el ocio, el trabajo, las formas de control político, el problema de la verdad o el lugar de las ciencias en la sociedad, están hoy en boca de todos. Que haga falta una pandemia mundial televisada con millones de personas en cuarentena, que hoy arrastra miles de muertos, para que estos temas entren en nuestras casas, merecería una reflexión, aunque quizá no haya nada más aleccionador que nuestro silencio sobre otro tipo de problemas.
Algunos se preguntan para qué sirve la filosofía en una pandemia, como quien saca un instrumento extraño de un kit de supervivencia, sin percatarse de que la idea misma de utilidad es un problema filosófico. La filosofía se define por su pretensión crítica de abordar las cuestiones más importantes y acercarnos a lo mejor, reconociendo que partimos de un estado de ignorancia que nos obliga a cuestionar continuamente nuestras ideas. La filosofía se parece a las pandemias en que nos impele a priorizar y a hacernos conscientes de nuestra finitud (memento mori), pero también en que nos obliga a plantear nuevos problemas.
De alguna forma, los filósofos viven en perpetuo estado de excepción. El filósofo es por definición un epidemos, alguien que está en el demos circulando entre los hombres y cuestionando sus vidas, como Sócrates. El acuñador de la palabra epidemia, Hipócrates, la utiliza para referirse a enfermedades de distintos pueblos, a los que el médico asiste como un viajero que está de paso, intentando ayudar en lo posible. Si la filosofía y la pandemia enseñan algo es que todos estamos de paso, pero también que la crisis (otro concepto hipocrático) conduce a dos salidas posibles: la recaída o la curación. No hay tanta distancia entre aprender a morir y aprender a vivir.
Algunos se han querido enfrentar a esta pandemia desde una perspectiva gremial. Se preguntan qué pueden aportar los filósofos como si fueran una casta de especialistas. Esto, más que engrandecer a los filósofos, los empequeñece. Quizá la pandemia sirva para recordarnos que la filosofía no cabe en ningún gremio. Los temas mencionados no son problemas universitarios. Lo que está en juego es nuestra forma de vivir, la sociedad que nos gustaría tener, el modo en que hemos de educarnos a nosotros mismos y a los demás, y no parece que los programas de las facultades, con sus métodos de evaluación, sus revistas indexadas, sus anquilosados congresos y sus agencias de acreditación estén muy abiertos a estos problemas. Boccaccio ya contaba en su Deccameron, a propósito de la peste negra, que “aquello que el curso natural de las cosas, con sus pequeños e infrecuentes daños, no enseñó a los sabios a soportar con paciencia, lo hizo la grandeza de los males aun con los simples, los desaprensivos y los despreocupados”.
Pero no se trata sólo de recordar la consolatio philosophiae de Boecio en tiempos de incertidumbre, o de cultivar estoicamente el hábito de la templanza, el autocontrol y la ataraxia, sino de comprender que no podemos escapar a la idea de una vida mejor. Es imposible vivir sin ideas, y no porque nosotros tengamos o dejemos de tener ideas, sino porque ellas nos tienen a nosotros. Los políticos, los legisladores, los periodistas o los médicos toman decisiones drásticas guiados en última instancia por ideas, muchas de ellas plasmadas en leyes, normativas, reglamentos, juramentos, etc., que presuponen de facto una idea del hombre y de la sociedad, lo justo y lo injusto, lo prioritario y lo secundario. La realidad misma, como refleja la cita de Boccaccio, nos impone sus ideas nos guste o no. Un simple virus puede movilizar más ideas que un manual de filosofía.
En sus Epidemias, Hipócrates recomienda al médico “describir lo pasado, conocer lo presente y predecir lo futuro”, enumerando las cosas que ha de saber un médico para entender a sus pacientes, en lo que resulta un ejemplo evidente de confluencia entre filosofía y medicina
En sus Epidemias, Hipócrates recomienda al médico “describir lo pasado, conocer lo presente y predecir lo futuro”, enumerando las cosas que ha de saber un médico para entender a sus pacientes, en lo que resulta un ejemplo evidente de confluencia entre filosofía y medicina. El médico ha de aprender “de la naturaleza común a todos y de la peculiar de cada uno”, pero también “de los fenómenos celestes y de cada región, de las costumbres, de la dieta, del género de vida, de la edad de cada uno, por las palabras, por la actitud, por el silencio, por los pensamientos” (I, 23). La medicina cuestiona nuestro género de vida, como la filosofía, pero ésta cuestiona también a la propia medicina, preguntándonos para qué queremos estar sanos si no somos virtuosos y felices, y recordándonos que existe una idea de salud más allá de la fisiología. Platón, por ejemplo, se refiere a la injusticia como una “enfermedad del alma” [nósos psychés] que puede curarse (Leyes, 862c), y el propio corpus hipocrático incluye una obra Sobre la decencia donde se nos conmina a “conducir la sabiduría a la medicina y la medicina a la sabiduría”, sentenciando que “el médico filósofo es semejante a un dios”.
La pandemia nos recuerda la interconexión de la medicina con otras realidades, donde entran en juego múltiples disciplinas. El arte hipocrático de la cura, la virología, la epidemiología, la veterinaria, la bioingeniería, las matemáticas, la informática, etc., cumplen funciones diversas cuya articulación depende de factores externos a cualquiera de ellas. La solución a una epidemia no se limita a curar cuerpos o manipular virus en los laboratorios, sino que supone aprender a convivir con ellos y prevenirlos a través de medidas diversas, incluidas las políticas y las educativas. Un ejemplo evidente es el caso de Balmis y su lucha contra la viruela, que hoy da nombre a la operación contra el coronavirus en España. En aquella operación no sólo se transportó la vacuna contra la viruela, sino también libros e ideales. Esto debería servir para cuestionar nuestra idea ingenua del conocimiento, empezando por la tosca distinción entre ciencias y letras, o entre humanidades y tecnologías.
La primera pandemia global de la historia ha servido para hacernos algunas preguntas con especial crudeza, mostrando todo tipo de contradicciones entre la economía y la medicina, entre la libertad y el control estatal, entre contar la verdad y evitar el alarmismo, entre defender nuestro derecho de manifestación y limitar el contagio. En España, hemos tenido ejemplos desde lo económico y lo político hasta lo religioso. Hemos discutido si cancelar el Congreso Mundial de Móviles, si asistir a las manifestaciones del 8-M y la Semana Santa, si era necesario el cierre de peluquerías y estancos, la asistencia a conciertos y hasta la participación en el sacramento de la eucaristía y los besamanos. Muchos han planteado esta pandemia como un dilema entre salvar a los ancianos o a los jóvenes, la salud de los vulnerables o la crisis económica que se avecinará por paralizar el país. En definitiva, nos cuestionamos si debe primar la medicina o la economía, la política, la religión, etc., situación en la que han jugado un papel esencial los periódicos, la radio y la televisión, que se han inclinado por una cosa u otra con criterios cambiantes, revelando evidentes contradicciones entre la medicina y el periodismo.
No han faltado quienes se han preguntado si este estado de excepción podría ser un modo encubierto de limitar la libertad individual, un dispositivo de control que acabará favoreciendo el autoritarismo. Algunos han sumado a esto el problema de la inversión poblacional y la tendencia de la economía al teletrabajo, que condena a tantos trabajadores como improductivos o, incluso, sustituibles por máquinas. Por el contrario, hay quien entiende el confinamiento como una oportunidad revolucionaria que nos ayudará a comprender nuestra vulnerabilidad, nos hará conscientes de nuestra interdependencia mutua y nos enseñará que todos somos iguales, animándonos a construir una sociedad más justa. Algunos incluso han llegado a mantener que esta crisis favorece la idea de un superestado planetario, que debería garantizar en el futuro los derechos humanos y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Parece revivirse así el debate entre optimistas y pesimistas que afloró en otras catástrofes, como el terremoto de Lisboa de 1755, que en Portugal acabó con la vida de más personas que el coronavirus. Lo mismo ocurrió en la plaga de Atenas narrada por Tucídides en el siglo V a. C., en la peste antonina del siglo II, en la plaga de Justiniano del siglo VI, en la viruela japonesa del siglo VIII, en la peste negra del siglo XIV, en las epidemias americanas causadas por la conquista española, en la plaga de Milán de 1630, en la peste de Sevilla de 1649, en la gran peste de Viena de 1679, en la gripe rusa de 1890 o en la gripe española de 1918, que causaron millones de muertos. Que hayamos olvidado que esto sucede y no seamos capaces de concebir una respuesta conjunta al virus sorprende más que su letalidad. Deberíamos preguntarnos hasta qué punto esto depende de nuestra idea de la historia, marcada a fuego por arcaicas teodiceas y antropodiceas.
Con ello se ha hecho acuciante el problema de la inversión en sanidad y la precariedad de la investigación. La importancia que ahora damos a las vacunas contrasta con el maltrato que han recibido los investigadores durante la última década. Los aplausos en los balcones a los médicos incluyen a muchos doctores en paro, muchos de los cuales aplauden desde casa de sus familiares en lugar de ayudar desde las aulas y los laboratorios. Los propios médicos se enfrentan al virus sin la mejor protección, y algunos de ellos lo hacen sabiendo que se arriesgan a morir. Lo mismo podríamos decir de los músicos y los dramaturgos, que han mostrado su valor a través de las pantallas, como antaño lo hicieron las canciones y danzas del Deccameron. Despreciar la vacuna del médico, la pregunta del filósofo o la canción del músico es una forma de autodesprecio.
Esto debe ayudarnos a profundizar en nuestra idea del estado moderno, que aúna a figuras como el ejército, la policía, los sanitarios y los científicos, cuyo funcionamiento hemos podido conocer con especial intensidad. La capacidad de los estados para encerrar a millones de personas en sus casas, sin apenas resistencia, ha de hacernos reflexionar sobre las ideas de soberanía, autoridad y obediencia, especialmente en países que han cambiado su respuesta en pocos días, pero también sobre nuestra idea del estado de bienestar. Esto habría de servir para cuestionar nuestra idea de la democracia como soberanía del pueblo, sobre todo si aceptamos la definición de soberanía como la capacidad de tomar decisiones en estados de excepción.
No estamos ante problemas menores. Que esferas como la economía, la política, la religión, el periodismo y la medicina entren en colisión es inevitable, pues cada una de ellas cumple funciones distintas, eventualmente contradictorias. No existe una armonía preestablecida ni una solución fácil. Filosofar no es una opción, es una obligación si queremos aclarar las ideas que utilizamos y que conforman la opinión pública, que a su vez determina las decisiones gubernamentales. Sólo un materialismo grosero puede despreciar la fuerza de las ideas. Esto ha sido evidente en el caso del periodismo, incapaz de criticar las posturas oficiales hasta que era demasiado tarde, y lo mismo podemos afirmar del propio gobierno respecto a las instituciones sanitarias. De eso depende que la política, la medicina y el periodismo puedan dedicar más tiempo a la prevención que a la reparación, entendiendo que curar, denunciar y censurar no es más importante que fortalecer la salud y crear instituciones previsoras y veraces. La responsabilidad ha de prevalecer ante las visiones reparadoras, arrastradas por una visión cortoplacista que posterga los problemas y se los carga a las generaciones futuras.
Si alguien considera que esto son cuestiones teóricas, sólo debe escuchar a quienes se han entregado al darwinismo social sin pestañear, anteponiendo la economía a los fallecimientos de los más débiles, esencialmente ancianos y personas con comorbilidades, mientras el caso índice se buscaba entre los trabajadores de los mercados chinos o los recolectores de guano, cuyas penosas condiciones higiénicas se deben precisamente a la precariedad, el tráfico de animales salvajes, etc. Ya en el siglo XIX se denunció el caso de las mujeres y niños encargados de organizar trapos viejos, muchos de los cuales acababan contagiándose de viruela. Esta pandemia supone un problema médico, pero también económico e intergeneracional, tanto por sus consecuencias como por su origen y expansión. Mientras los jóvenes vuelven a enfrentarse al desempleo, sólo una década después de haber sido golpeados por una crisis que ha entorpecido sus proyectos vitales, algunos gurús de la bolsa se apresuran a presentar esta pandemia como una oportunidad de enriquecerse, al tiempo que se vislumbra la posible guerra de patentes que generará la epidemia. Esto nos alerta sobre los intereses existentes a la hora de afrontar los estados de excepción.
La Organización Mundial de la Salud ha sido tan incapaz de predecir esta pandemia como lo fueron los economistas ante la crisis del año 2008, que entonces incluyó a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional
La geopolítica entre Estados Unidos y China, que han adoptado modelos tan distintos de actuación ante la pandemia, hace que las diversas alternativas sean algo más que retórica, obligándonos a preguntarnos si hemos de dar prioridad a la lógica estatal o a la colaboración internacional. Esto requeriría aclarar nuestra idea de nación y de humanidad, como resulta especialmente evidente en el ámbito de la salud, donde hemos visto a ciertas instituciones chinas aprovechando la ocasión para difundir sus peudo-medicinas tradicionales, las mismas que recomiendan ingerir animales salvajes que son vectores de virus. En el lado opuesto, hay quienes se entregan al cientificismo, cuando precisamente la situación actual nos ha mostrado sus limitaciones, perdiendo de vista hasta qué punto se favorecen así los planteamientos tecnocráticos. La Organización Mundial de la Salud ha sido tan incapaz de predecir esta pandemia como lo fueron los economistas ante la crisis del año 2008, que entonces incluyó a instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
Hemos de preguntarnos en qué medida la globalización se parece más a un mito que a una realidad definida, lo que afecta a entidades como Europa e Hispanoamérica. Hemos escuchado afirmar a un responsable político que si un país como España se aislaba no habría otros países que le prestaran ayuda, algo que confirmaron después otros países europeos con sus recelos a buscar soluciones conjuntas. Al mismo tiempo, hemos observado cómo los diversos países compiten entre sí para adquirir material sanitario sin orden ni concierto. Esto resulta especialmente grave en el caso de Hispanoamérica. África se enfrenta a problemas aún mayores, como ha demostrado la propuesta de utilizar a sus habitantes como cobayas para la experimentación de vacunas. Nuestra propia idea del cosmopolitismo se ve afectada por la propuesta de los pasaportes serológicos, que contrasta radicalmente con la situación de los refugiados en Europa.
La diferencia de actuación entre diversos países resulta igualmente aleccionadora. Se ha dicho que en países como Italia y España el contagio puede haber resultado favorecido por la precariedad, dada la cantidad de jóvenes que viven con sus padres y la necesidad de dejar a los niños con sus abuelos durante el cierre de colegios. También se ha destacado la importancia de las costumbres y la relevancia de las reuniones familiares y las muestras de cariño en estos países, que algunos han pretendido remontar a las diferencias entre católicos y protestantes. Capítulo aparte merece la distinción entre países con sanidad pública y privada, una distinción a veces muy confusa cuyas implicaciones filosóficas son inagotables.
No menos importante parece nuestra idea de la naturaleza y nuestra relación con otros seres vivos. El interés que han despertado los cielomotos, compartidos por las redes sociales como si fueran las trompetas del apocalipsis o señales de alienígenas, no por casualidad han coincidido con la desclasificación de avistamientos de OVNIs por parte del Pentágono de Estados Unidos, que nos retrotrae a las viejas ideas utilizadas por autores como Ficino para explicar la aparición de pestilencias, vinculadas a los astros y a fenómenos como los terremotos, que también han sido relacionados con el coronavirus en estas fechas, junto a erupciones volcánicas, inundaciones e incendios forestales.
No es casualidad que esto ocurra, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con los primeros avistamientos de platillos volantes, en un momento propicio para el chismorreo y las alucinaciones colectivas, donde todo tipo de esperanzas y miedos latentes llegan a grados de intensidad incontrolables. En una época en que las religiones parecen haber perdido la batalla de las explicaciones, y mientras iglesias, sinagogas y mezquitas están cerradas en todo el mundo por primera vez en su historia, un polémico astrofísico incluso aventura que el coronavirus tiene un origen extraterrestre, en lo que parece ser una reformulación de viejos arquetipos numinosos. Uno estaría tentado a retomar la idea de Jung, que apelaba al pánico constante ante la política soviética, al peligro de la bomba atómica y al crecimiento exponencial de la población como causa de los avistamientos estadounidenses. El tradicional sesgo contra las minorías, el alienus que pudo ser en otro tiempo el judío, el masón, etc., se acabó transformando en el alienígena, proyectado por encima del género humano debido al carácter mundial de la Guerra Fría. El psicólogo suizo, a quien se atribuye haber acuñado el concepto de “epidemia psíquica”, insistía en la influencia de estas ideas en los sueños, que también hoy han dado lugar a interesantes cambios oníricos, humorísticos y hasta pornográficos, aprovechando el sex-appeal de los médicos, las enfermeras y los videos caseros, así como el fetichismo de las mascarillas y los guantes.
Todo ello resulta de gran interés para una filosofía de la religión. Baste recordar la teoría sobre el origen de la religión como resultado de nuestra conexión primigenia con los animales. Que el vector del virus pueda ser un animal como el murciélago, a medio camino entre el mal y el bien, entre lo tenebroso y lo heroico, personificados en nuestra cultura por personajes de terror y superhéroes, podría ayudarnos a comprender la importancia de la religión en la historia humana, incluso (o precisamente) en sociedades que pretenden guiarse por el racionalismo de la ciencia y la tecnología. Nuestra idea de la religión ha de tener en cuenta las catástrofes naturales, que también hoy se vinculan al coronavirus, como cuando se afirma que la pandemia es una especie de venganza de la Naturaleza (Gaia) contra la hybris del Antropoceno, o una anticipación de futuros desastres medioambientales de carácter mundial.
El ecologismo adquiere así una función apotropaica. La pandemia ha servido para subrayar la fragilidad y la fortaleza del hombre respecto al planeta, a medio camino entre la contaminación y el contagio. Los niveles de contaminación atmosférica se han reducido con el estado de alarma, que nos ha dejado imágenes cargadas de simbolismo, como la claridad de las aguas de Venecia, que ha coincidido con una reducción del agujero de la capa de ozono. Sin embargo, desde casa seguimos produciendo la basura que resulta ser otra pandemia para los países más desfavorecidos. Es significativo que algunos hayan necesitado un virus capaz de colapsar los sistemas de salud de su país para hablar de la fragilidad humana. Hemos de preguntarnos hasta qué punto resulta obsceno hablar en nombre de la humanidad, sobre todo cuando observamos el dolor por televisión, entregados a la estética de lo sublime mientras compartimos memes en nuestros teléfonos móviles.
La importancia de los animales ha quedado también reflejada en el interés de los internautas por encontrar el origen del virus en animales exóticos, desde el pangolín hasta el búngaro. No parece tratarse de un repentino interés por la zoonosis, que en otros casos ha explicado la llegada de virus al hombre por medio de vectores como los dromedarios. El virus se ha transformado en un enemigo invisible en los discursos políticos, una retórica marcial que convierte a los médicos en soldados, a los hospitales en trincheras y a los políticos en generales, todo lo cual nos recuerda a la situación descrita anteriormente en torno a la Guerra Fría. El coronavirus ha atraído sobre sí el lenguaje del terrorismo, que abre la puerta a la idea del salvador, el redentor, incluso el vengador, favorecida por nuestra tendencia casi etológica a delegar las decisiones en tiempos de excepción. El político tiende a resaltar la lógica vertical de tipo carismático para subrayar su acción, algo que también reproducen los usuarios en las redes al convertir al propio gobernante en posible chivo expiatorio. Los movimientos antivacuna incluso apelan a la previsión de implantar microchips, insistiendo en el origen del virus en manos de empresarios del mundo de la informática, fortaleciendo así las teorías conspiranoicas características de todas las epidemias.
Nuestra reclusión también resulta aleccionadora respecto al ocio, el trabajo y el consumo. Algunos han recordado el adagio de Pascal: “toda la desdicha de los hombres proviene de una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación”, donde se lamenta que los hombres antepongan los placeres pasajeros a la sabiduría. Esta metáfora, que hoy adquiere una nueva luz, podría replantearse. Las horas que pasamos en redes sociales nos alertan de hasta qué punto el trabajo telemático no es el que llevamos a casa a cambio de un sueldo, sino el que hacemos gratuitamente como personas ociosas creando macrodatos para las redes sociales, que han concebido sus plataformas con el objetivo explícito de provocar adicción con sus algoritmos, contribuyendo a la proliferación de noticias falsas y contenidos en bucle. Los ciberanzuelos, como las proteínas del virus, garantizan la entrada de contenidos que se replican hasta la extenuación. La perspectiva de estar encerrado en una habitación adquiere así una fisionomía distópica que recuerda otro lamento de Pascal: “no habiendo podido curar la muerte, la miseria y la ignorancia, los hombres han convenido, para ser felices, no pensar en ello”. Huyendo del coronavirus (genes) nos hemos encerrado con el virus de las redes (memes), donde la salud corporal entra en contradicción con la mental.
En el lado opuesto, la realidad del periodismo y las redes ha despertado el ánimo censor de los gobiernos, cuya ambigüedad resulta tan dañina como los bulos. Esto ha sido determinante en China, donde los medios de comunicación han servido al mismo tiempo para controlar a los enfermos y para ocultar información, provocando la desaparición de varios médicos y periodistas, situación que parece haberse repetido en Rusia. Todo ello ha provocado la práctica ausencia de problemas ajenos a la epidemia. La economía de la vivienda está entre los más evidentes, dado que no todos tienen una casa donde recluirse y trabajar cómodamente. El virus físico y el virus digital han resultado encajar a la perfección, mostrándonos hasta qué punto sólo existe lo que se asocia al gusto a través de reforzadores adictivos (el famoso “Me gusta” y otros equivalentes).
Todo ello resulta especialmente relevante en el caso de los nacionalismos, que impulsan a diversos líderes a culparse mutuamente de la pandemia. Un conocido político, al verse contagiado por el coronavirus, presentó la epidemia como un virus chino para erigirse a sí mismo en una suerte de héroe nacional que se enfrentaba a una entidad extranjera, mientras en China se ha dejado correr la noticia del origen estadounidense del virus en Wuhan, dándose en diversas regiones chinas casos de racismo contra africanos. Los casos más trágicos a nivel europeo los hemos encontrado en los nacionalismos regionalistas, donde hemos contemplado a líderes políticos mofarse de la muerte de los contagiados en Madrid, y a otros solicitar que se escupa en la cara de los militares para infectarlos y expulsarlos, mientras otros reviven en el Congreso de los Diputados una retórica guerracivilista irresponsable. Esto mismo ha ocurrido a nivel mundial, donde muchos han querido acentuar la oposición entre Oriente y Occidente.
Es importante reconocer que todo esto responde a esquemas arcaicos. Ya Platón subrayaba en su Menéxeno el peligro de la retórica funeraria para despertar el odio contra los extranjeros y enaltecer la idea de pureza de la propia nación, convirtiendo a las víctimas en héroes y a los verdugos en salvadores. Incluso la palabra Europa aparece en este diálogo como el escenario de oposición entre Grecia y Persia, que bien podrían representar hoy a Estados Unidos y China.
Esto nos deja entrever hasta qué punto el enemigo no es el coronavirus, sino nosotros mismos. Todos hemos visto a políticos saltándose la cuarentena, desde expresidentes hasta vicepresidentes y alcaldes, algunos de los cuales, acusados por su incapacidad para proveer de materiales a los hospitales, han culpado a los médicos de infectarse en sus casas; a personas vaciando las estanterías de los supermercados y peleándose por el papel higiénico; a periodistas criticando a sus propios colegas por dar voz a quienes anunciaban la llegada de la epidemia; a médicos estigmatizados por sus vecinos; a jóvenes alegrándose del cierre de universidades, que tomaban como una oportunidad para asistir a las discotecas, o haciendo botellones en plena cuarentena; a vagabundos sin hogar a los que nadie había informado; a un policía humillando a una persona transexual y a otro acabando con la vida de un afroamericano; a charlatanes recomendando productos dañinos para la salud como supuesta cura; a vecinos que increpan desde sus balcones a quienes salen a la calle en cuarentena; ciberataques a los hospitales para obtener datos y pedir su rescate; cargamentos de mascarillas y medicamentos utilizados por el crimen organizado para sus negocios; a vecinos que han apedreado un autobús lleno de ancianos para evitar que los trasladasen a su barrio; a personas ocupando espacios cerrados y bares sin seguir las recomendaciones sanitarias; incluso han aparecido cadáveres desatendidos en residencias, que una vez más ponen en entredicho nuestra idea de la vejez y nos recuerdan la soledad que viven tantas personas, algunas de las cuales fallecen en sus casas sin que nadie se percate de ello. El silencio que seguimos guardando sobre el suicidio, por el que mueren más personas cada año que por accidentes de tráfico, no es ajeno a este problema.
En definitiva, pandemias como esta no sólo requieren ciencia, sino también prudencia. Esto supone, entre otras cosas, reconocer que ninguna ciencia puede resolver nuestra idea de la política y la sociedad, ni nuestra idea de la muerte, ni la forma en que educamos a los jóvenes y tratamos a los ancianos, ni agotar nuestra idea de la virtud y la educación, y que no podemos delegar nuestra responsabilidad en manos de especialistas. En última instancia, el virus no es un mero conjunto de moléculas de ARN y proteínas, sino también una idea, en ocasiones mítica y hasta metafísica, alrededor de la cual están girando problemas filosóficos, políticos y religiosos de enorme trascendencia. Hemos de ser precavidos con la idea de cuidado que salga de ahí. Lucrecio culminaba De rerum natura hablando sobre la peste de Atenas y mostraba su asombro por que alguien dejase de visitar a sus enfermos por miedo al contagio. Entre los últimos fallecidos, muchos no han podido despedirse de sus seres queridos. Actuar en tiempos de pandemia supone tomar decisiones excepcionales, pero también preguntarnos si la excepción merece transformarse en la norma, y no olvidar que muchos viven en continuo estado de alarma y también merecen nuestro cuidado.




![Imagen de un títere[1] generada con el programa de DEEP AI, INC](/asset/thumbnail,768,432,center,center/media/nuevatribuna/images/2024/07/21/2024072107062137789.jpg)






