
Sidi: un relato de frontera es El Cid de Arturo Pérez-Reverte. Es la novela en la que el escritor español nos acerca su propio héroe legendario e histórico, su propio guerrero medieval castellano (¿español?).
Nada de patrias, nada de Reconquista
Pérez-Reverte cuenta. Arturo Pérez-Reverte ni escribe Historia ni lo pretende: imagina, interpreta, inventa, reescribe la leyenda y utiliza lo que la Historia sabe sobre un infanzón castellano del siglo XI para contarnos cómo quiere él creer que fue el ascenso al liderazgo de guerreros de frontera que protagonizó un pequeño noble burgalés en los tiempos en los que tenía lugar lo que durante mucho tiempo se llamó (mal) Reconquista. Una palabra, Reconquista, que ni aparece en su deslumbrante libro ni se la espera, tachada tras el gran análisis casi historiográfico que el novelista español perpetra arrimado cuanto puede y quiere al oficio del historiador, pero guiado por el profundo conocimiento de las mejores técnicas narrativas de los urdidores de las ficciones que nos interesan a los lectores de ficciones.
“Sidi es un relato de ficción donde, con la libertad del novelista, combino historia, leyenda e imaginación. […] Hay muchos Ruy Díaz en la tradición española, y éste es el mío”.
Todo parece nacer en el caletre magnífico de Pérez-Reverte en su infancia, en su lectura de El Cid de Zorrilla. No es de extrañar que la novela se inaugure con esta cita:
“Costumbres de aquella era
caballeresca y feroz,
en que degollando moros
se glorificaba a Dios.
Mas tal es la historia nuestra:
no es culpa mía si es bárbara;
yo cumplo con advertírselo
a mi pueblo al relatársela”.
José de Zorrilla, La leyenda del Cid
El protagonista de la novela de 2019 publicada por Pérez-Reverte olía, como todos sus hombres de frontera, “a sudor, metal y cuero”, y se había criado literalmente batallando…
“en una extensa tierra de nadie, frontera entre la Castilla cristiana y los reinos musulmanes, donde alguna gente pobre y desesperada —colonos cristianos que huían de la miseria, familias mozárabes fugadas del sur, aventureros de diversa índole— se asentaba con pequeñas granjas para roturar la tierra y criar algún ganado con una mano en los aperos de labranza y otra en la espada, durmiendo con un ojo abierto y viviendo, mientras seguía viva, con el recelo en el alma y el Jesucristo en la boca”.
Es El Cid un infanzón, esto es, uno de los hidalgos de frontera que, a diferencia de la alta nobleza, “con sus privilegios y rentas de la tierra debidos a hazañas familiares del pasado”, todo lo fiaban “a sus espadas y a su presente, y sus franquicias e inmunidades eran fruto del peligro en que vivían”.
Es esta “una sociedad entre dos mundos, organizada y forjada para la guerra”. Y es El Cid, y los son sus hombres, “infanzones y gente baja mezclados en busca de rango y fortuna, aventureros de poca o ninguna hacienda, endurecidos por padres y abuelos hechos en cuatro siglos de guerrear contra moros e incluso contra cristianos. Con nada que perder excepto la vida y todo por ganar, si lo ganaban”. Gente “con el viento de la guerra en los dientes”.
Pérez-Reverte sólo emplea (osadamente a mi entender) en dos ocasiones la palabra España en esta novela sin patrias ni naciones ni otra tozuda querencia que el respeto y la fidelidad debida a los hombres, a los señores de cada uno, a los reyes de cada ser humano obligado a la obediencia. Esta es una esas ocasiones:
“La mayor parte eran hombres de frontera, curtidos en algaras y escaramuzas, de los que sabían las cosas por haberlas visto, no porque se las contaran. La prueba de que las habían aprendido era que seguían vivos. Y no se trataba de incursiones para hacerse con algún moro descuidado y un par de vacas: buena parte de ellos había lidiado en batallas serias, en aquella España incierta de confines inestables, poblada al norte por leoneses, castellanos, gallegos, francos, aragoneses, asturianos y navarros que unas veces combatían entre ellos, cambiando los bandos según soplaba el viento, y otras lo hacían contra los reinos de moros, lo que no excluía alianzas con estos últimos para, a su vez, combatir o debilitar a otros reinos o condados cristianos”.
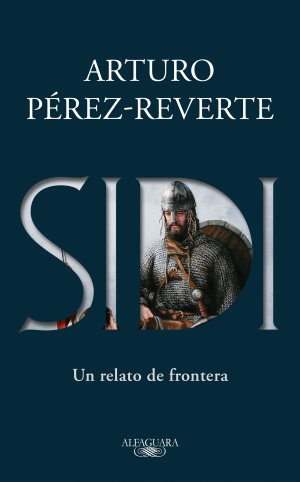 Leyenda y liderazgo
Leyenda y liderazgo
El Cid, cuyos ojos “eran la guerra”, cuyo nombre “ya sonaba legendario”, a quien a veces le llamaban Campidoctor, es decir ‘dueño del campo”, campeador (Sidi Qambitur para los guerreros peninsulares de habla árabe: ‘Señor Campeador’); y en cuyo escudo se leía escrito en latín “Que me odien, pero que me teman”. Una leyenda para los jóvenes que para él/con él combaten, “un probado camarada de armas” para los veteranos. Tenido por héroe no por quienes sabían de él por boca de otros, sino por sus propios hombres, con quienes compartía las cotidianas zozobras de los guerreros en la guerra y en la espera de más guerra. Y ese mundo de héroes, que tanto ama retratar Pérez-Reverte, es aquí un espejo infatigable de comportamientos del cual deberíamos aprender todos. Esa es la pretensión del narrador. Un nuevo hallazgo moral de discutible necesidad, pero de impecable éxito literario.
Los hombres sobre los que El Cid (Sidi) ejerce una jefatura sensata y exacta eran hombres “cuyo valor tranquilo procedía de mentes sencillas: resignados ante el azar, fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo natural sin que la imaginación les jugara malas pasadas. Eran guerreros natos. Soldados perfectos”. Guerreros que “olían a estiércol de caballo, a sudor, a humo de leña”, guerreros que “sabían las cosas de la vida y de la muerte, del combate, de la supervivencia, que ellos mismos no eran capaces de explicar cómo alcanzaban a saberlas”, guerreros “rudos en las formas, extraordinariamente complejos en instintos e intuiciones”. Guerreros que “nunca habían pretendido ser otra cosa”.
He leído una novela de guerra, de guerreros, una ficción perfectamente creíble escrita por alguien que conoce bien la guerra, la real y muy presente en sus vivencias ciertas, y la que conocemos por quienes nos explican el pasado. Y ese alguien nos describe una guerra compuesta por “nueve partes de paciencia y una de coraje”, una guerra hecha de esperas y muerte en la que esa paciencia necesitaba más temple para soportar sus fatigas que lo que precisaba (lo que precisa) el simple valor.
El paisaje, la geografía, la realidad aparentemente ajena a las cuitas de aquellos hombres fronterizos hechos a la pelea y a las lealtades, es un protagonista oculto de esta novela memorable:
“Lejanas, frías en lo alto, las estrellas parpadeaban indiferentes. Estaban acostumbradas a que los hombres se mataran entre sí”.
Y, llegado el momento íntimo aunque indispensablemente gregario del combate, salir a la lucha y luchar “en una desamparada soledad”. Absorber la capacidad innata o aprendida “de ir con calma a la eternidad”.
Dios y el final de las cosas
Todo presidido por Dios, por el Dios cristiano y el Dios musulmán (“sólo Dios sabe la verdad”, le dice a Sidi el rey musulmán de Zaragoza). No lo olvidemos. Aquel Dios medieval que ha ido acomodándose en un caso al diosRazón y en el otro pervirtiendo cada vez más su dictadura emocional sobre un mundo anclado en tantas cosas a un tiempo perturbado y perturbador.
Un tiempo en el que los hombres de Sidi lo miraban como si mirasen a Dios. Un tiempo que a menudo “era tiempo para morir o para vivir. De rondar la orilla oscura”. El tiempo de la guerra de Dios y la guerra de los hombres.
Ruy Díaz, El Cid, Sidi, sabía que “nada se parecía tanto a una derrota como una victoria”. También que:
“Sólo es importante el final de las cosas […] Un final que lo confirme todo”.











