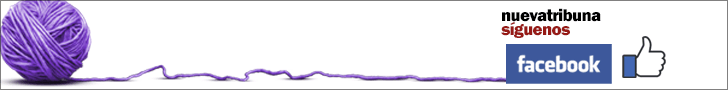Hay creencias que se nos inculcan desde la más tierna infancia. Siempre queda un poco. Aunque luego preténdanos renegar de la Virgen Maria y/o del Pato Donald, sus clichés resuenan en el desván de nuestro archivo icónico particular y del imaginario colectivo.
Ese temprano adoctrinamiento no tiene por qué ser necesariamente malo del todo, si luego logramos acceder a otros bienes culturales y configuramos nuestro modo de ver las cosas desde una óptica plural, que reniegue de los dogmatismos y lo filtre críticamente todo, incluidas las propias convicciones que pueden verse modificadas por nuevos argumentos o un proceso de maduración personal.
La política se ha contaminado del ambiente tóxico aportado por la conspiranoia y los negacionismos
Analizar la carga ideológica del universo Disney es un buen ejercicio analítico, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras por haber disfrutado de sus películas en uno u otro momento. Con las relaciones ocurre otro tanto. Sin ir más lejos, las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento son fascinantes. Dan mucho que pensar por sus contradicciones internas y las paradojas de algunos relatos, como la del hijo pródigo y la conversión del agua en un vino excelente para contentar a los invitados de una boda. Qué decir del obediente Abraham, quien debería haberse negado al sacrificio de su hijo unigénito.
El tío Gilito viene a encarnar el alma del sueño americano. Amasar dinero sin saber muy bien para qué, por el mero hecho de acumular una riqueza sin límites. La Sagrada Familia no parece muy ejemplar. Su reciente culto doméstico a la virginidad responde a una obsesión patológica por el sexo, que atrae mórbidamente por ser un fruto prohibido, como los del Árbol de la Ciencia que reservaba para sí quién creó al hombre y a la mujer, condenándolos a la ignorancia o al sufrimiento por no cumplir con las ordenanzas.
Hay mandamientos muy recomendables, como el de no matar u honrar a los padres, pero sin embargo lo de no cometer actos impuros tiene una dimensión prolífica, como bien demuestra las perversiones que propicia un absurdo celibato.
Nuestra creencias no dejan de modelar y modular nuestras costumbres. Por supuesto cabe revisarlas y es bueno hacerlo, para modificar nuestros hábitos en una dirección que convenga mejor a nuestra edad o circunstancias. Blindarlas e imponerlas resulta lesivo también para los demás y desacredita nuestra credibilidad. Poca confianza tendremos en unas convicciones que necesitamos hacer compartir a los demás mediante uno u otro tipo de violencia, en lugar de confiar que calen por sí mismas gracias a su valía intrínseca.
Vivimos una tremenda crisis de credibilidad. Los bulos apodados posverdades o hechos alternativos resquebrajan los pilares de nuestros filtros cognitivos. Da la impresión de que todo puede ser cierto y que las novedades más excitantes deben arrollar a los datos bien acreditados. También crean un justificado hartazgo. Hay demasiada información que procesar y una fronda de datos contradictorios entre los que optar. La superchería prima sobre las hipótesis científicas y las evidencias más palmarias quedan cuestionadas por ocurrencias más o menos ingeniosas.
La política se ha contaminado del ambiente tóxico aportado por la conspiranoia y los negacionismos. En lugar de hacer planteamientos a largo plazo, se trata de que impacte emocionalmente a la opinión pública para conseguir votos en las próximas elecciones, que por otra parte se convocan a golpe de consulta demoscópica. No se debería tratar a los ciudadanos como si necesitaran ser engatusados con cuentos chinos. Para eso ya tenemos la fábrica Disney, los relatos religiosos o las películas de ciencia ficción. Es una cuestión de credibilidad