
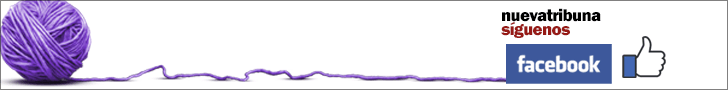
«Ninguna Tierra se corresponde con el horizonte infinito de lo Global» (Bruno Latour: Dónde aterrizar)
Ceux qui travaillent (Los que trabajan o Esos que trabajan en castellano) es el título de una película suiza de 2018. Es el primer largometraje de su director, Antoine Russbach, autor asimismo junto con Emmanuel Marre de su guión. Yo tuve la fortuna de verla hace un par de meses. Fue un feliz hallazgo, de esos que suceden de chiripa, porque el filme no es de los comerciales, no es de los que uno halla en las carteleras de los cines que quedan en los extrarradios de las ciudades empotrados en grandes superficies comerciales sin identidad propia. Es una película de festival, pensada para el espectador que busca en la gran pantalla algo más que la mera evasión y que quiere asomarse a una ventana que expanda su conocimiento del mundo. Lástima que este tipo de cine no sea más del gusto de la gran mayoría, porque es más necesario que nunca en un momento histórico tan complejo en el que, paradójicamente, teniendo a nuestro alcance tantas fuentes de información sin embargo se nos oculta, en gran medida, lo esencial, aquello que necesitamos conocer para comprender la realidad en la que vivimos y ganar en grado de conciencia sobre la misma, lo que resulta imprescindible para abordar inteligentemente los retos a los que nos enfrentamos.
El filme narra la crisis personal a la que se ve abocado un alto ejecutivo suizo de una empresa de transporte marítimo. El protagonista de la historia trata con los barcos que surcan los mares para traernos la mayor parte de lo que consumimos. Todo a través del ordenador y del teléfono, puesto que se trata de una persona de secano que nada sabe de la mar ni de la navegación, pero que está férreamente comprometida con su empresa en la que lleva trabajando casi dos décadas y en la que ha desarrollado una carrera desde los niveles más modestos hasta los de más alta responsabilidad y nivel salarial.
Al comienzo de la película se nos muestra su vida, sometida a una rígida rutina, en la que el trabajo es lo principal, lo que ocupa la mayor parte de su tiempo. Se ve que está orgulloso de su carrera, que le permite proporcionar una vida de lujo, en una casa magnífica, a su esposa y sus tres hijos, con los que apenas tiene trato ya que está dedicado en cuerpo y alma a hacer que su empresa gane mucho dinero haciendo que los contenderos cargados de mercancías lleguen por mar hasta la rica Europa. Ni que decir tiene que nada sabe su familia de lo que hace cuando por la mañana sale por la puerta. A mí me parece que esto es trasunto de lo que nos pasa a todos nosotros, los consumidores de las sociedades de la abundancia. ¿Alguien sabría decir de dónde vienen todos y cada uno de los productos que adquiere en una de esas compras pantagruélicas de hipermercado o, de unos años a esta parte, alguna de esas cajas compradas mediante un clic de ratón y provenientes de no sé sabe dónde, llevada a casa por un anónimo repartidor? Casi todo nos llega envuelto en fundas de plástico repletas de etiquetas que nadie lee. Cuántos niños no habrán llegado ya a pensar que los pollos nacen en los supermercados.
Ahora el imperio de la abundancia le exige a cada habitante de la Tierra el desarraigo del suelo que, en combinación con nuestros apetitos prosaicos y personales, nos abocan a estar encadenados a la rueda en giro perpetuo del transporte
La cosa se pone interesante en la película cuando nuestro hombre de empresa tiene que tomar una decisión respecto de un polizón que se les cuela en uno de esos barcos que nos abastecen, y que están sujetos a unas singladuras rigurosamente programadas con sus tiempos bien tasados. Desviarse de su rumbo para desembarcar al intruso en un puerto supondría la pérdida de una fortuna para la compañía, así que nuestro personaje protagonista ordena al capitán del navío mediante conversación telefónica que se deshaga del sujeto a cambio de una sustanciosa prima para él y para su tripulación. Como dijo aquel, teníamos un problema y lo hemos resuelto. En la moral de este fiel administrador de los intereses de su empresa no cabe la duda respecto de cuál es la jerarquía de prioridades. Él se limita a aplicar la racionalidad ejecutiva en la que no caben melindres éticos. Obviamente, una muestra particular del principio general que domina la toma de decisiones en el ámbito del capitalismo global: por encima de las personas y de la preservación de la vida en general, el beneficio monetario.
Conocido el hecho por los superiores jerárquicos de nuestro protagonista, y ante el temor de que pueda ser de dominio público con muy perniciosas consecuencias para la compañía, aquéllos optan por despedirlo. Desconcertado, porque él cree que ha hecho lo mejor para su empresa de la forma más discreta y diligente posible, su cese de actividad laboral supone para este hombre una profunda crisis personal que afectará a su relación familiar. Solo, tratado como un apestado en el ámbito profesional en el que es uno de los mejores, sintiéndose víctima de los escrúpulos morales hipócritas de todos, de sus compañeros de profesión pero también de su familia que no ha querido saber nunca nada de su trabajo, aunque ha sido gracias a él que ha disfrutado de una vida plena de confort y seguridad, sin ningún amigo a quien acudir capaz de ayudarle a afrontar su situación, sufre progresivamente un deterioro de su estado anímico que le lleva a decidir su suicidio. Tras una noche insomne, apenas apuntan las primeras luces del día, una mañana se apresta a ello, pero cuando va a llevar a cabo el que será su último propósito se tropieza con su hija pequeña que le está esperando en la cocina con el desayuno listo. Le recuerda que era el día en el que la niña, que ignora que su padre ha sido despedido, iba a acompañarle a su trabajo para la realización de una tarea escolar sobre su profesión.
El padre entonces se ve obligado a desistir de ejecutar su resolución final. Mete a su hija en el coche y la lleva a un supermercado. La niña no entiende por qué la ha llevado allí, cuando estaba segura de que le acompañaría a su despacho, donde ella en su imaginación siempre lo había colocado trabajando vestido de chaqueta y corbata. Entonces, frente a los lineales de la tienda, repletos a rebosar de productos de toda clase, el padre pregunta a su hija si conoce cómo ha llegado hasta allí todo lo que está viendo expuesto. Así le muestra en qué consiste su trabajo, que no tiene por objeto otra cosa que asegurarle cada día al consumidor de los países de la abundancia que no le va a faltar de nada, aunque el producto en cuestión venga del otro extremo del planeta. De esta forma se torna posible que podamos tener –pongamos por caso– sandía fuera de temporada en España proveniente de Brasil, o teléfonos móviles que fueron fabricados en China, o ropa confeccionada en Bangladesh, etc.
El siguiente paso es llevar a la niña a un puerto, uno de los lugares a los que llegan y desde los que parten gigantescos barcos cargados de contenedores repletos de toda clase de mercancías. En realidad una experiencia nueva también para su padre, porque, aunque ha estado años trabajando con ellos, con sus tripulaciones, estableciendo sus itinerarios, asegurándose de que se cumplían puntualmente las salidas y entregas, garantizando el transporte eficiente de las mercancías, él es un hombre de interior que nunca ha pisado un puerto y mucho menos uno de esos cargueros titánicos.
Tras contemplar la actividad portuaria un rato largo, y dado que se les ha hecho tarde, padre e hija van a pasar la noche en un hotel cerca del lugar frecuentado por los marinos mercantes. Mientras la niña se queda en la habitación nuestro protagonista baja al bar. Cuando está en la barra tomando algo se le acerca un hombre con uniforme de capitán de barco; le cuenta que acaba de llegar con su buque cargado de contenedores, que es griego y que está a punto de jubilarse por fin, gracias en gran medida a una prima que ha recibido por cumplir con una orden un tanto desagradable en su último viaje. Al oír la voz del que fuera ejecutivo la reconoce; se da cuenta al instante de que es quien le ordenó que se deshiciera del polizón de su navío. Tras un momento de denso silencio le mira intensamente a los ojos y le dice: «Queremos coches, galletas, fresas, shorts, zapatillas, teclados, cajas de plástico, polos, desodorantes… Lo queremos todo. Dios bendiga al capitalismo. Pero lo más importante es que nuestros contenedores lleguen a tiempo». Y brindan con sus cervezas.
He tenido muy presente esta película estos días, en los que el fantasma de la escasez se ha cernido sobre nosotros por la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania y el sospechoso paro de un cierto sector de los camioneros. El filme es una cruda forma de tomar conciencia del precio que pagamos por disfrutar de este hipercapitalismo global en el que la mayor parte de lo que consumimos en nuestra sociedad de la abundancia se fabrica fuera de nuestras fronteras. Dudo de que el consumidor, en gran medida guiado en su conducta como tal por un innegable ingrediente de automatismo, sea consciente de todo el coste que implica para la vida el mantenimiento de los hábitos de consumo de las sociedades en las que el despilfarro es la norma.
Quien quiera hacerse una idea del lado oscuro del comercio global en lo que a la dimensión del transporte se refiere puede leer el libro titulado Noventa por ciento de todo. En él la periodista británica Rose George, como se apunta en el subtítulo de su portada, expone «la industria invisible que te viste, te llena el depósito de gasolina y pone comida en tu plato». A través de su lectura se nos da la oportunidad de tener acceso a un mundo absolutamente ignorado, que se concreta en buques gigantescos que surcan el océano cargados de contenedores que luego vemos siendo transportados en trailers que, cuando los encontramos moviéndose por nuestras carreteras, los percibimos como una molestia para la circulación de nuestros veloces automóviles.
Lo que cuenta Rose George en su libro proviene directamente de la experiencia de alguien que sube a uno de esos cargueros transatlánticos manteniéndose como testigo a bordo desde Rotterdam a Singapur durante meses. Ese transporte de mercancías vital para mantener nuestro estilo de vida en los países de la abundancia está ligado a un sistema oscurantista de estructuras de propiedad opacas diseñadas con asombrosa pericia para burlar la legalidad de los Estados que resulte inconveniente para los que se enriquecen con ese negocio. El abracadabra mágico se llama «pabellón de conveniencia» (el eufemismo comercial es «registro abierto»). Bajo él un barco puede ondear la bandera de un Estado sin relación alguna con su propietario, cargamento, tripulación o ruta. A pesar de que ni las tripulaciones ni los buques han pisado jamás países como Liberia o Mongolia –lo que es natural por ser ambos países de interior– el hecho es que ambos poseen una flota marítima. Los grandes núcleos de poder marítimo después de la Segunda Guerra Mundial, que eran Gran Bretaña y Estados Unidos, han visto menguada significativamente su flota desde el último tercio del siglo pasado. Según datos que recoge la citada periodista, en 1961 el Reino Unido tenía 142.462 hombres empleados en la marina y Estados Unidos tenían 1.268 barcos. Hoy en día, marineros británicos hay en torno a 24.000 y en la mar menos de cien embarcaciones de altura navegan con bandera norteamericana.
Lo que nos revela la experiencia de la periodista británica, asimismo, es el hecho lacerante de que la mano de obra de esos gigantescos navíos procede de países en desarrollo que proporcionan trabajadores baratos dispuestos a soportar condiciones de trabajo inhumanas. El caso de Filipinas se destaca en el libro por ser sus ciudadanos los más apreciados en el negocio del transporte marítimo al ser muy baratos y hablar inglés.
Desde el punto de vista ecológico los efectos de la navegación son terroríficos. Son miles de barcos navegando todos los días repletos de contenedores. Un buque gigante puede emitir tanta contaminación a la atmósfera como una planta de energía eléctrica a base de carbón. Contaminan más que Alemania entera. Queman combustible búnker (del nombre del lugar donde se almacenaba el carbón de los antiguos barcos). Es el más barato, pero también el más sucio. Es tan basto que es posible andar sobre él cuando se halla a temperatura ambiente. Quemar combustible búnker libera a la atmósfera gases y hollín, incluido dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, carbón negro y partículas de materia orgánica. Y con todo, transportar un contenedor por vía marítima resulta más ecológico que hacerlo en avión o camión; los barcos producen 11 gramos de CO2 por tonelada y milla (1,60 kim), una décima parte de lo producido por los camiones. El corolario de todo esto es ineludible: el imperio de la abundancia es incompatible con el bienestar ecológico.
En las sociedades de la abundancia las personas hemos sufrido un cambio radical en nuestra relación con el lugar en el que nuestro cuerpo se encuentra respecto de las fuentes que lo nutren de todo aquello que es esencial para la vida. No hace tanto tiempo –un siglo en ciertas ciudades de ciertos países, algunas décadas en ciertos pueblos de ciertos países– nuestros antepasados aún conocían el origen de lo que poseían y de lo que comían. Los animales de los que extraían buena parte de sus alimentos les eran familiares, así como las herramientas que necesitaban para fabricar y reparar sus objetos cuyo funcionamiento no estaba limitado en el tiempo por la obsolescencia programada; su entorno de trabajo les solía ser próximo y era raro que no pudieran trasladarse a él caminando. Ahora el imperio de la abundancia le exige a cada habitante de la Tierra –porque no se atisba escapatoria posible y en esto muestra su faceta de dictadura– el desarraigo del suelo que, en combinación con nuestros apetitos prosaicos y personales, nos abocan a estar encadenados a la rueda en giro perpetuo del transporte. Ha quedado demostrado en los recientes días de paro de los camioneros en nuestro país.
El transporte conforma una región más que es parte de ese mundo invisible clave para nuestra economía y, por ende, para nuestra propia civilización. Un mundo del que diríase que no queremos saber nada en tanto mantenga repletos los lineales de los supermercados. ¿Es posible dirigirnos en estas condiciones hacia un futuro compatible con la vida, como no se para de decir en los foros sociales, comerciales y políticos («sostenibilidad» o «compromiso verde» o green deal son expresiones actualmente frecuentes en sus discursos)? Habría que empezar por exponer a la luz pública lo que debe cambiar más pronto que tarde, porque conforma nada más y nada menos que el sistema cardiovascular de este monstruo sin gobierno –y aparentemente ingobernable– al que llaman capitalismo global.














