
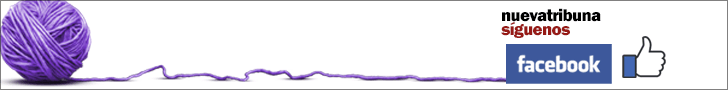
España ha sido un país secularmente mal gobernado. Si examinamos el tiempo transcurrido entre la primera Constitución de 1812 y la última de 1978, sólo durante dos años –los dos primeros de la Segunda República- fue dirigida por personas que querían mejorar la vida material, social e intelectual de los españoles pero en un contexto de crisis internacional y de reacción nacional insoportables. En general, el pueblo español desconfía del Estado porque ha sido maltratado por él, porque ha visto a través de los siglos cómo quienes gobernaban lo hacían en su propio beneficio, cómo la sinvergonzonería era premiada en detrimento de la honradez, cómo los hijos de los poderosos –por inútiles que fuesen- siempre encontraban acomodo, cómo la corrupción era parte esencial del sistema de poder que le tocaba sufrir. De ese rechazo histórico a lo público surge la tolerancia que existe ante quienes destrozan un banco de un parque, llenan de pintura acrílica los muros de las ciudades, tiran la basura al suelo en vez de a la papelera que tienen al lado, el odio a los funcionarios –que normalmente también se odian a sí mismos porque despotrican del Estado como si no fuesen parte de él-, la admiración hacia quienes logran defraudarlo eludiendo sus obligaciones fiscales o a quienes obtienen subvenciones que luego no destinan al objetivo para el que se concedieron.
Pese a que la mayoría de la población percibe desde hace décadas mucho más de lo que contribuye al Erario en prestaciones sanitarias, educativas, asistenciales, infraestructuras, pensiones y cultura, nunca se ha borrado del todo esa imagen de rechazo y queja que proviene de equiparar estado democrático con los sufridos en el pasado, como si fuese algo extraño, impuesto, prescindible y opresor. A esa valoración negativa contribuyen, a nuestro parecer, tres factores, por un lado, la fuerza atávica del pasado que, como hemos dicho, continúa impregnando el pensamiento y el sentimiento de amplias capas de la población; por otro, la corrupción, que si durante los primeros años del régimen actual se consideró por muchos en vías de superación, con el paso de los años se ha interiorizado como algo endémico que no tiene solución y que, por tanto, no cabe combatir sino aprovechar en la medida de cada cual; por último, la propaganda mediática, en todos los campos, desde el cinematográfico al televisivo pasando por las redes sociales, que lentamente ha ido modelando un tipo de individuo convencido de que sería mucho más feliz si no pagase impuestos, si no contribuyese al común, si no tuviese que mantener a vagos, dedicando todos sus ingresos a sus necesidades y apetencias, es decir, si fuese un ciudadano norteamericano en toda regla, orgulloso de su bandera, hecho a sí mismo del modo que fuere, insumiso a la solidaridad y enemigo de quienes no ganan lo suficiente para vivir.
El Estado Democrático nada tiene que ver en su comportamiento y finalidad con las dictaduras o los regímenes autoritarios
Al primero de los factores, el atávico, se le podría haber respondido a tiempo demostrando fehacientemente a lo largo de los años que el Estado Democrático nada tiene que ver en su comportamiento y finalidad con las dictaduras o los regímenes autoritarios como el de la primera Restauración; al segundo, la corrupción, con la ejemplaridad y el castigo riguroso a quienes incurriesen en prevaricación, nepotismo, malversación de fondos o robo de caudales públicos y al tercero, con pedagogía, la pedagogía que se desprende simplemente de la información, es decir explicar una y otra vez mediante la entrega de facturas simbólicas o campañas publicitarias lo que cuesta un tratamiento de cáncer, un cateterismo cardiaco, una operación de cataratas, un kilómetro de autovía, una carrera universitaria, una incapacidad laboral o la restauración de una iglesia, cosa que evidentemente no se hace mientras la privatización de servicios –cuyo coste también seguimos pagando todos-, que ha llevado a construir autopistas que no conducen a ningún lado, universidades privadas que regalan títulos a cambio de dinero o empresas de electricidad ineficaces e incompetentes que actúan como parásitos de los ciudadanos, sigue gozando del prestigio que otorga la propaganda de clase.
A estas alturas es incomprensible que muchas personas no sepan que una operación para hacer un puente en las coronarias cuesta en Estados Unidos 145.000 euros, lo que supone que la mayoría de los yanquis con esa patología –aquellos que no tienen un carísimo seguro privado con las máximas coberturas- han de pedir un préstamo ad hoc que deberán pagar durante el resto de su vida. Tampoco es razonable desconocer que el precio medio de la matrícula universitaria en ese país ronda los 50.000 euros, a los que hay que añadir los de residencia y avituallamiento, que el transporte público apenas existe, como no existe el seguro de desempleo, la indemnización por despido o una jubilación pública reglada, dependiendo exclusivamente la subsistencia digna durante la vejez de la capacidad de ahorro de aquellos que pueden ahorrar. Ahora que la ultraderecha europea pone a Estados Unidos como modelo paradigmático de estado, sobre todo al presidido por Trump, aunque también al actual, conviene recordar todo eso y que es el primer país productor de petróleo del mundo y que pese a ello ha organizado guerras en extremo sangrientas para adueñarse del que producen otros como Irak, que es uno de los principales productores de gas natural utilizando para ello la fracturación hidráulica que causa daños irreparables al medio ambiente y que, pese a sus riquezas naturales, es uno de los países con más desigualdad del planeta porque cualquier medida o decisión encaminada a disminuirla es tachada de inmediato de comunista, de atentar contra la libertad sacrosanta dictaminada por los padres de la Patria esculpidos en el monte Rushmore, un concepto de libertad mucho más próximo al darwinismo social preconizado por Oswald Spengler que al vigente en la Europa posterior a la II Guerra Mundial.
La derecha española siempre ha defendido una disminución de impuestos que contribuyese al debilitamiento de las prestaciones sociales básicas ofrecidas por el Estado, entendiendo que esa debilidad terminaría por desprestigiar a los servicios públicos fomentando así su conversión en negocio privado. El modelo a seguir no es otro que el existente en Estados Unidos o Chile, pese a que son conscientes de los riesgos de fracturación social progresiva que tal medida produciría pero también de que sería controlada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, la irrupción de la pandemia ha llevado a los partidos derechistas a plantear la cuadratura del círculo paroxística: Exigen que se disminuya la carga impositiva –cosa que jamás hacen en las Comunidades Autónomas en que mandan ni cuando conquistan el Gobierno central salvo para los más ricos- y que se aumenten las ayudas a los colectivos afectados por la crisis, cosa evidentemente imposible.
Los impuestos son el mayor instrumento redistributivo con que cuentan los estados. El ataque constante y creciente contra una fiscalidad proporcional y progresiva en coyuntura de crisis, incertidumbre y confusión de la ciudadanía, sólo repercutirá en el aumento de la desigualdad y en la imposibilidad de prestar ayuda a los sectores productivos que más han sufrido la embestida de las sucesivas crisis. El Partido Popular enfrentó la crisis de 2008 devaluando los ingresos de los trabajadores y recortando el gasto en prestaciones sociales, bajar un escalón más en esa carrera infernal nos llevaría a situarnos entre los países más desiguales de nuestro entorno, con bolsas de pobreza y exclusión difícilmente reducibles y soportables. Se puede y se debe aliviar contributivamente a aquellos sectores cuyos ingresos hayan disminuido, pero nunca pensando, por ejemplo, que los autónomos son todos iguales, porque no es lo mismo un pequeño ferretero asfixiado por la competencia de los bazares chinos y la pandemia que un profesional médico que no admite pago con tarjeta en su consulta privada. Lo demás es demagogia barata e incidir en el más abyecto darwinismo social, que es al final lo que subyace en las propuestas y campañas de nuestra derecha troglodita.













